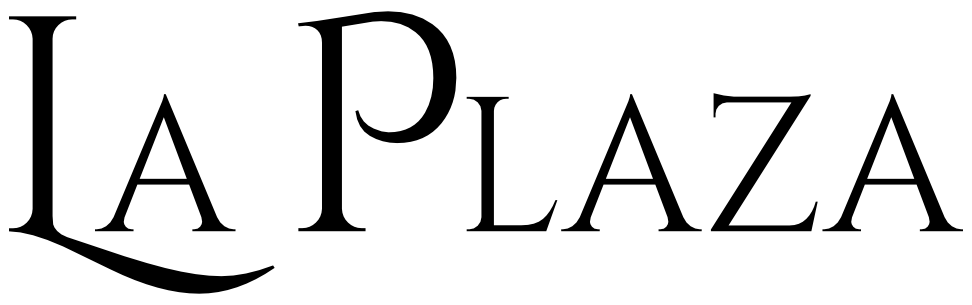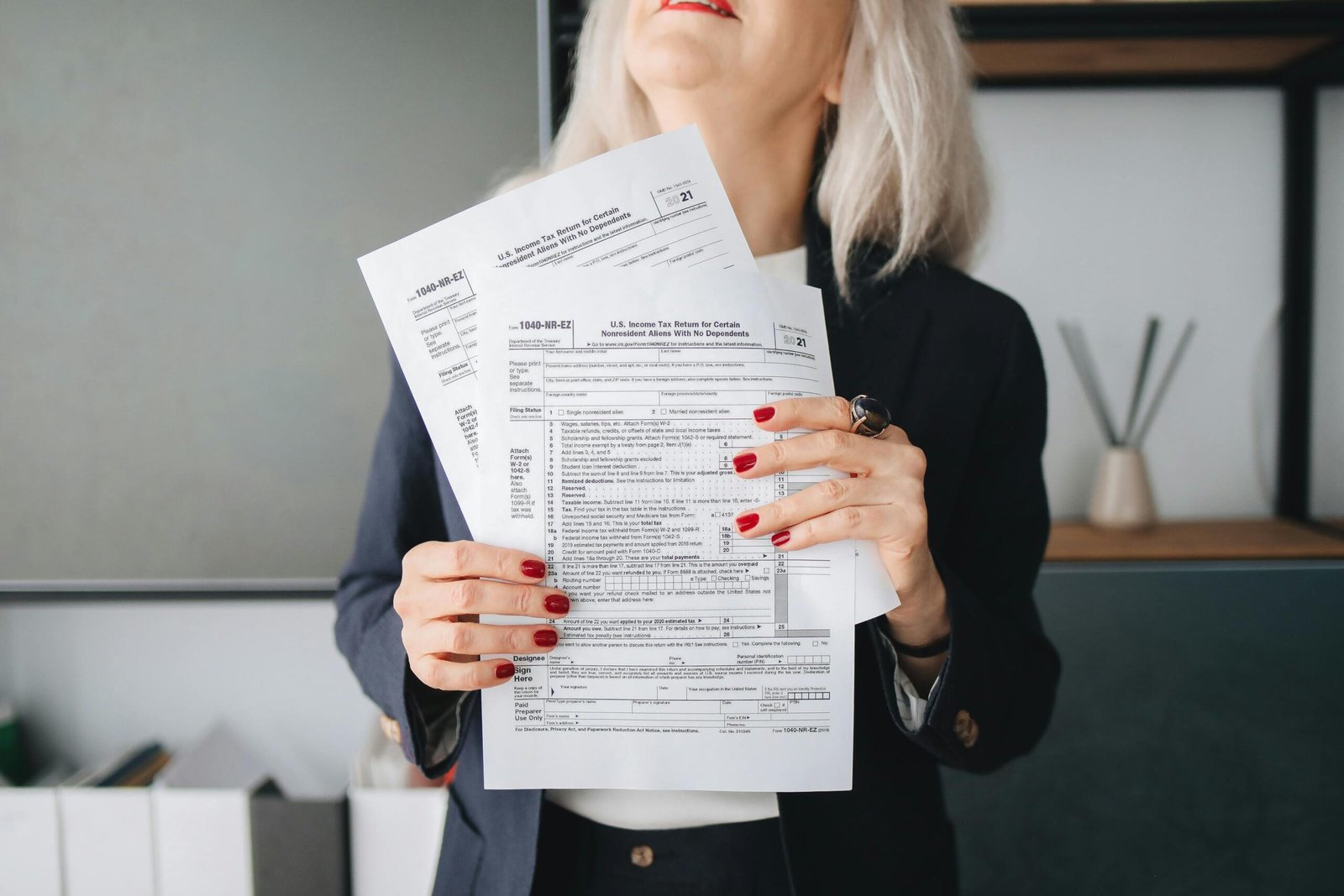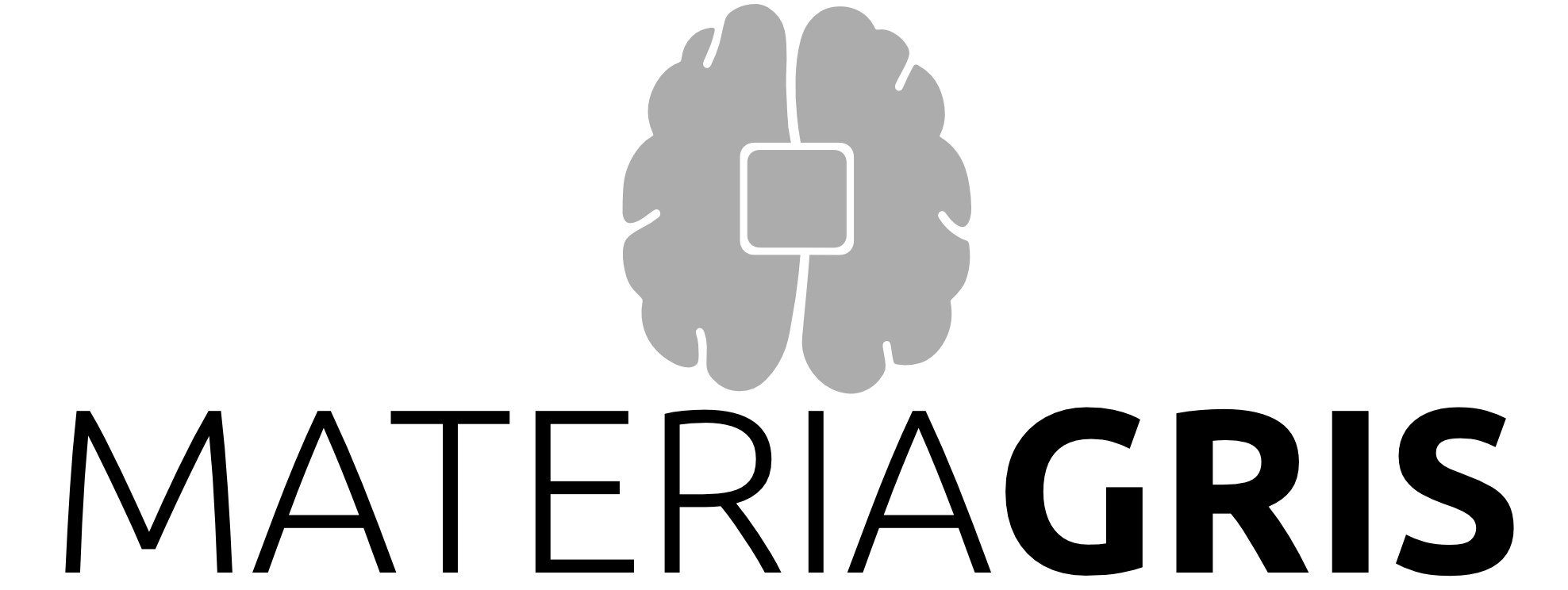Nací gestionando.
No llegué al mundo como un soplo de vida pura, ni solo como la unión de dos cuerpos que al tocarse, en llamas violentas me engendraron.
De lo que sí estoy segura, es que llegué como un expediente a medio llenar. Lo constaté desde mis ultrasonidos prenatales, yo me debatía en la oscuridad uterina, moviendo los brazos cual si firmara papeles invisibles, empujando con fuerza, como si intentara escapar de un embudo burocrático.
No sabía que afuera, encontraría mi primer reporte con el control mensual del embarazo, el registro de los exámenes y las visitas médicas.
Me urgía nacer para olvidar la tramitología fetal, sentirme libre; pero mi primer grito no fue solo el anuncio de mi llegada, sino un sello auditivo que certificó que mis pulmones funcionaron. Fue un éxito rotundo el primer trámite de mi existencia. Pero también fue como si la vida me dijera: “Bienvenida, pero no te emociones; esto es solo el comienzo del papeleo”.
Me sentí feliz cuando fui colocada en brazos de mi madre, el pum pum pum de su corazón me trajo paz. Fue solo por unos minutos pues me arrancaron de su pecho para empezar a gestionarme: ¿Sexo? ¿Peso? ¿Talla? ¿Color? Se llenaron formularios que, aunque no los entendía, fueron determinando cómo y cuándo serían mis siguientes pasos.
Antes de tener tiempo para explorar el aire que respiraba, me asignaron un nombre, un número, una nacionalidad. Fue el primer timbre oficial de mi identidad: el Registro Civil.
Los años avanzaron y cada etapa llegó envuelta en su propio papeleo. La escuela fue una cadena perpetua de gestiones: inscripciones, uniformes, evaluaciones.
Aprendí que la vida es un laberinto de ventanillas y sellos, pues, dentro del salón de clases, tuve que gestionar los permisos para salir al baño, las calificaciones que se debían acumular como estampillas en un pasaporte hacia el siguiente viaje.
Incluso el recreo tuvo su propia burocracia: las filas para comprar el almuerzo, colas para subir al columpio, esperar ser admitida en un equipo para jugar al avión, a la gallinita ciega o las coleadas.
Al crecer, me di cuenta que no era suficiente con existir; tuve que justificar esa misma existencia. Así que, tramité certificados y carnets para todo: para conducir, para estudiar, para trabajar, para abrir cuentas bancarias y solicitar créditos, entre otros.
Cada hoja de papel significó un puente y, a la vez, un obstáculo. Cada firma, una prueba de mi pertenencia, de que cumplía las reglas, de que era parte del sistema.
Por ejemplo: comprar un auto fue, ha sido y será como adoptar un hijo: hay que registrarlo, asegurar su futuro y renovarle los papeles con devoción anual.
Conseguir una casa, otro peregrinaje aterrador. Cuando llegó el momento, que no llegó solo. Obtuve un crédito, adicionado, por supuesto, en su contrato, con intereses descomunales. O se paga al pie de la letra, o simplemente no cumples las reglas y te quedas en la calle.
Siempre quise buscar atejos, encontrar, por lo menos una vez, una manera de evitar los engorrosos formularios de la vida. No los hallé.
Y luego, ¿qué decir de los trámites del amor? Elegir a alguien con quien compartir esta burocracia vital no fue tarea sencilla. Evalué muchas opciones, presenté mis credenciales invisibles: ropa, maquillaje, perfume, accesorios; además de buenos modales y optimismo en la vida.
Cada punto era completado con aquellos formularios emocionales que nadie podía ver pero todos sentíamos. Cuando finalmente encontré al hombre de mi vida, el “más adecuado”, se legalizó el compromiso. El matrimonio no es más que un contrato social, un acuerdo con cláusulas y prórrogas, firmado entre dos personas que esperan ser aprobadas por sus congéneres… Recuerdo reírme de lo absurdo mientras firmaba el acta del tercer matrimonio: “Y pensar que esto es solo el prólogo de la novela burocrática que estamos por escribir juntos”.
Siento que cada etapa en mi vida fue diseñada para mantenerme en una sala de espera eterna. La sociedad me ha convertido en una gestora profesional, un archivo ambulante, cargando certificados, diplomas, contratos y permisos. Me había preguntado, varias veces, si habría un trámite para morir, y…, obvio SI. Hay que gestionar la herencia, los funerales, las actas de defunción. Incluso para salir del mundo, necesitaré el visto bueno de algún burócrata.
“Quizá en el más allá también haya una ventanilla única” y pienso en mis horribles horas de espera, aunque aquí no me importaría ser la última.
No obstante, confieso que he empezado a perder los estribos. Ayer pasé al banco para realizar una transacción, y el absurdo llegó a su clímax.
Después de horas para resolver un trámite sencillo, sentí una urgencia biológica ineludible. Sabía que el baño se ubicaba detrás de unas oficinas que ya dejaron de funcionar, no era la primera vez que se presentaba esta necesidad y ya me habían ofrecido aquellas instalaciones.
Mi única opción estaba dentro de una puerta marcada como “Área Restringida”. Por supuesto, pedí permiso; por supuesto, me lo negaron. Con una sonrisa que oscilaba entre la desesperación y la rebeldía, decidí ignorar las reglas. Entré al área delimitada, con la dignidad de quien sabe que tiene prioridades más altas que cualquier normativa.
Cuando regresé, fresca y aliviada, me encontré con un pequeño comité de empleados horrorizados y una amenaza de llamar a la policía.
—Llámelos —les dije con una mezcla de calma y desafío—. Les explicaré que mi vejiga es más urgente que su protocolo. Y si quieren, les firmo una declaración jurada.
La escena se tornó surrealista: algunos clientes comenzaron a reír, el gerente intentaba imponer seriedad, y yo me mantenía firme, saboreando la ironía de la situación. Al final, me dejaron ir con una advertencia y un par de miradas de indignación burocrática. Salí del banco como una heroína improbable, riéndome de la vida y de mí misma. Obvio sin haber realizado la transacción.
Pero ratifique mis sospechas: en esta existencia tramitada, a veces las reglas necesitan una pausa tanto, como las personas, necesitamos un baño.
¿Y qué quedó de mí en medio de tanto papeleo? Quizás solo el arte de gestionar, el don de abrirme paso entre ventanillas y sellos como una nadadora que corta las aguas densas de la administración social.
La vida es un expediente infinito y yo, una experta en sortear cada página. No soy solo una mujer; soy una tramitadora existencial. Una que, a pesar de todo, encuentra belleza en las pequeñas pausas: una sonrisa entre formularios, una carcajada al pie de un sello, el abrazo tibio al final de un día lleno de gestiones. ¡Ah! Y también un baño si es necesario.