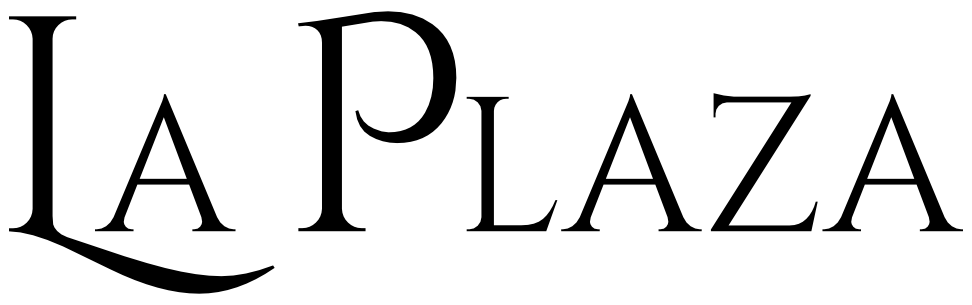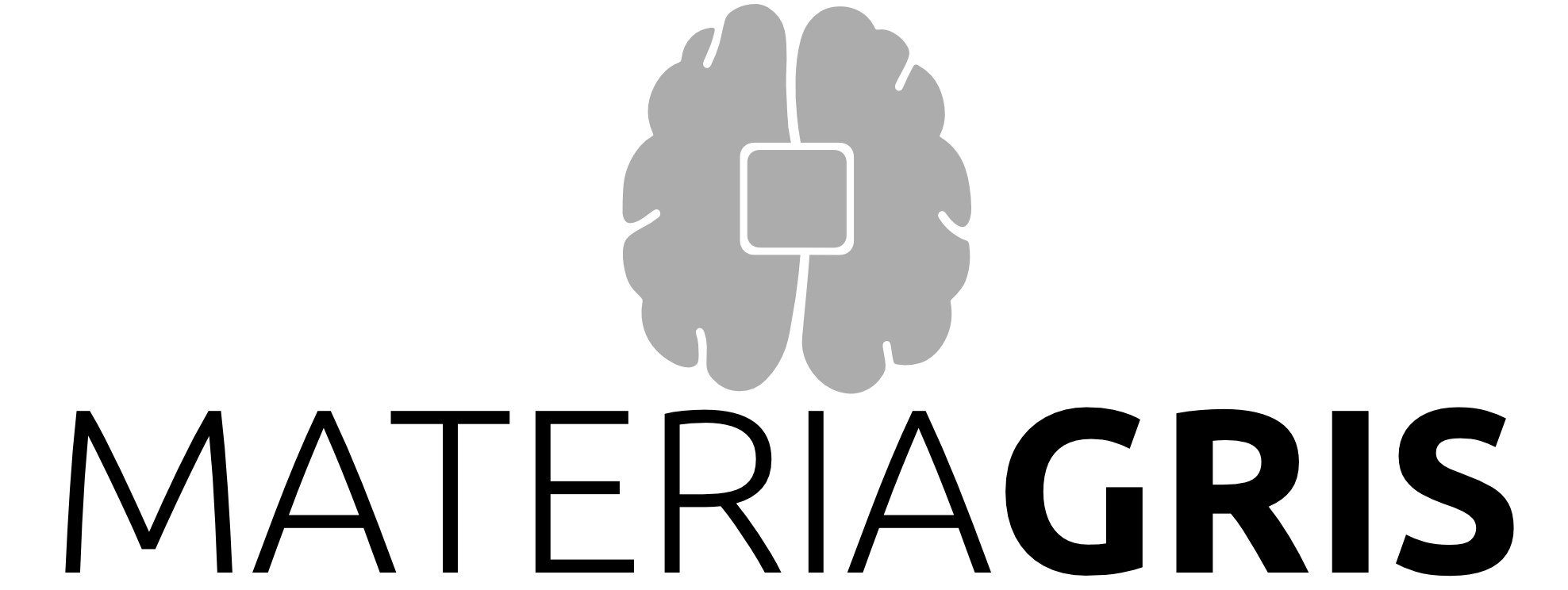Identificas los ruidos mañaneros: los altavoces anuncian las próximas salidas; los diablitos desempacan la mercancía que tentará a los viajeros.
Acaricias su mejilla para despertarla. Necesita un momento de oración ─dar gracias, pedir por el nuevo día de vida─. Desde aquel asunto de la casa, no pierde la costumbre de clamar misericordia a su creador.
No reacciona. Intentas despejarte, frotas tus sienes, parpadeas con fuerza e insistes; quisieras evitarle el mal rato de que los guardias los ahuyenten; si permanecen ahí romperán el acuerdo: ustedes no interfieren durante las horas de movimiento y ellos fingen nos verlos en la calle al cerrar la puerta.
Insistes. De manera absurda, a tu mente acude aquella época, cuando eras el favorito: el varón que salvaguardaría nombre y apellido. No te agrada recordar… esa memoria desemboca en la decepción con que los ojos de tu padre te vistieron poco antes de lo sucedido, eso que los doctores nombraron infarto fulminante al miocardio. Tú, sí sabes qué fue: tristeza. No importa el sobrenombre médico.
Mamá, en silencio, con la espalda erguida, una vez más acarició tu rostro. Como cuando de niño curaba las heridas después de las peleas o de adolescente entreabría la puerta trasera para que entrarás; ya adulto te entregaba dinero para que cumplieras tus obligaciones.
La botella te invadió ─insistía ella─. Sus ojos con ternura alumbraban tu oscuridad.
Acercas tu boca a su oído, le susurras palabras cariñosas, le pides que deje de bromear, insistes en que hora de levantar cobijas y cartones; la zarandeas; no responde.
Los nervios te traicionan. La necesitas. De la misma manera que cuando vendió la casa para pagar aquella deuda y salvarte la vida. Requieres que camine contigo y consiga tu botella.
Lloras. Escarbas entre los despojos. Das el primer trago. Te alejas. Los guardias no tardan. Ellos se encargarán de mamá.