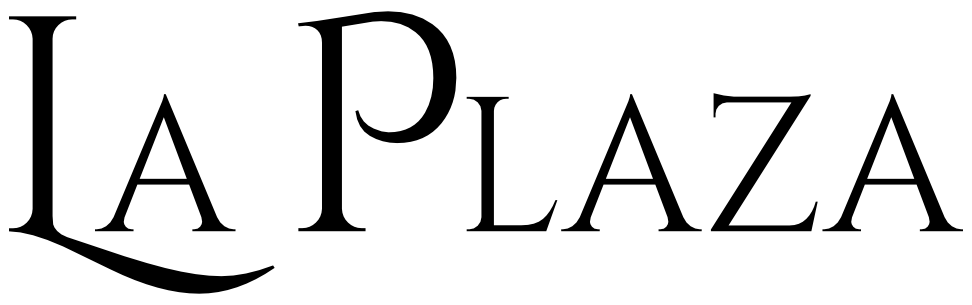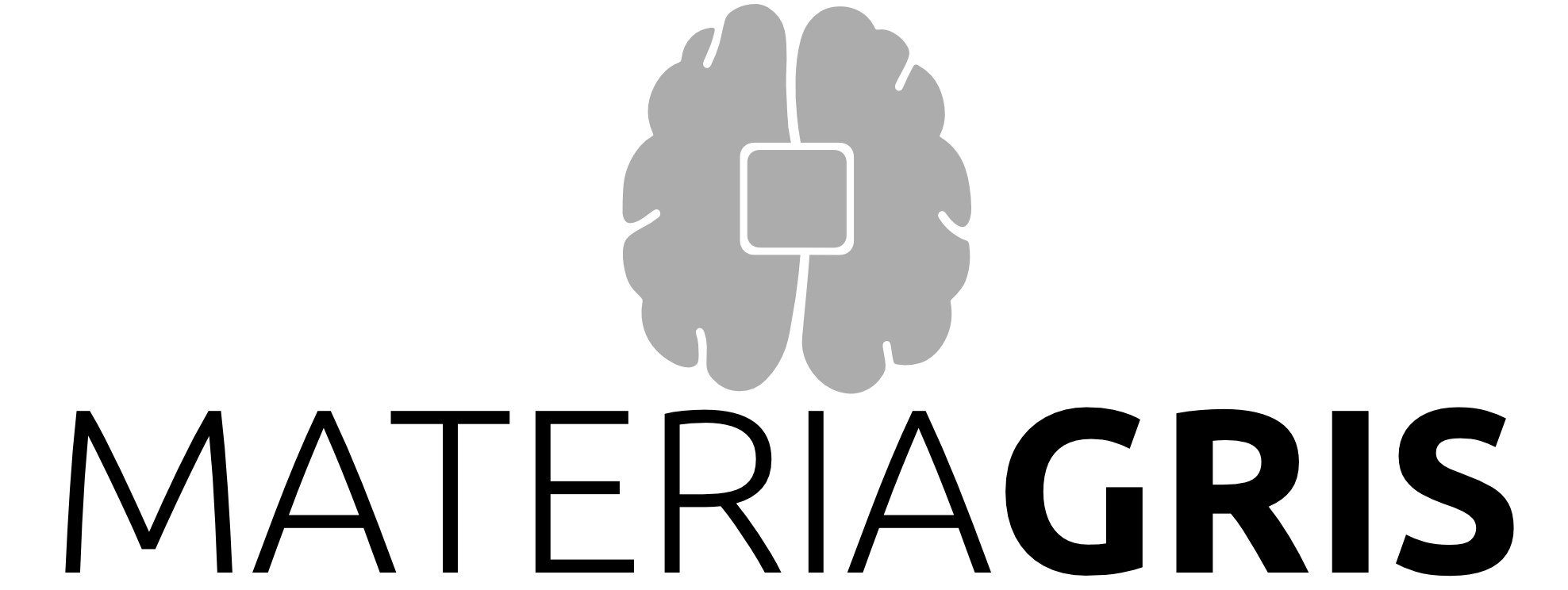Aún aquellos ancianos de cabellos hirsutos y bocas desdentadas, andrajosos, gozan del sentimiento de superioridad cuando alimentan a los pichones en los parques, con quienes comparten el sol. Están los polluelos, que con su destreza no desperdician ningún trozo de pan o tortilla y están las avecillas viejas, sarnosas y ciegas que trotan por los jardines en busca de las migajas. Mama Lena, sin ser pordiosera, ensarta las migajas y la luz del día con un pequeño gancho que cuida más que a sus ojos y lo hace en la banca de un jardín propio y ajeno a la vez, porque ella ya no es la dueña, pero puede vivir ahí hasta el día que muera, según dicen las escrituras del Notario que la aconsejó.
Cuando los árboles del jardín, en el que ahora Mama Lena vive de prestado, la dejaban subirse por sus ramas como una gata, cuenta ella, sin sentir miedo, y la dejaban comer sus guayabas o naranjas o zapotes o aguacates antes de que cayeran al piso, cuando estos árboles necesitaban ser limpiados de la mala hierba, ser recortados, trasplantados o abonados, Don Juanito se encargaba de hacerlo. Don Juanito era una gran ave sin tiempo que bajaba de la serranía con su pico y su azadón, camisa y calzones de manta amarrados a los tobillos, como era entonces, y sus huaraches de llanta, con su fuerte olor a fogón de leña y a monte húmedo. Una vez traspuesta la reja del jardín, guardaba sus alas en el morral que traía al hombro y que colgaba a la sombra de los guayabos de carne rosada y naranjos washington mientras chapeaba la hierba y trasplantaba los camotes. Su machete cantaba como espada del Cid Campeador.
Al final de la jornada, las nuevas semillas que acababa de regar por el traspatio ya habían germinado y sus verdes rizos comenzaban a ascender entre la prieta tierra como queriendo enredar con ellos sus pies para que no se marchara. El viejo ave lavaba pulcramente sus manos hasta los codos en el lavadero junto a la fuente que hacía las veces de aljibe y se sentaba, con sus compañeros pájaro, a comer los frijoles y el rimero de tortillas que Mama Lena le ponía enfrente en una servilleta blanca de las que ella sabía hacer. Terminado su plato, Don Juanito descolgaba su morral y sacaba sus alas, las sacudía y se las colocaba con un mecapal y se marchaba por los rayos de luna que ya comenzaba a aparecer sobre el cerro.
Son iguales, pero son otros, los rayos que ahora Mama Lena trata de atrapar en la red que teje cada día. No ha logrado hacer una malla tan fina para atrapar la luz de la memoria que cada día los pájaros endinos se tragan, confundida con las migajas de pan.