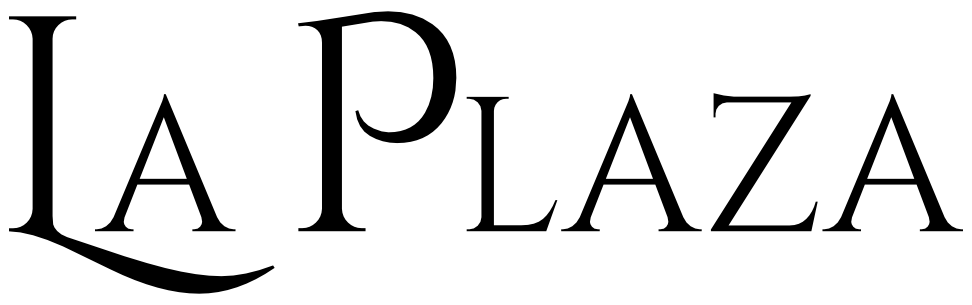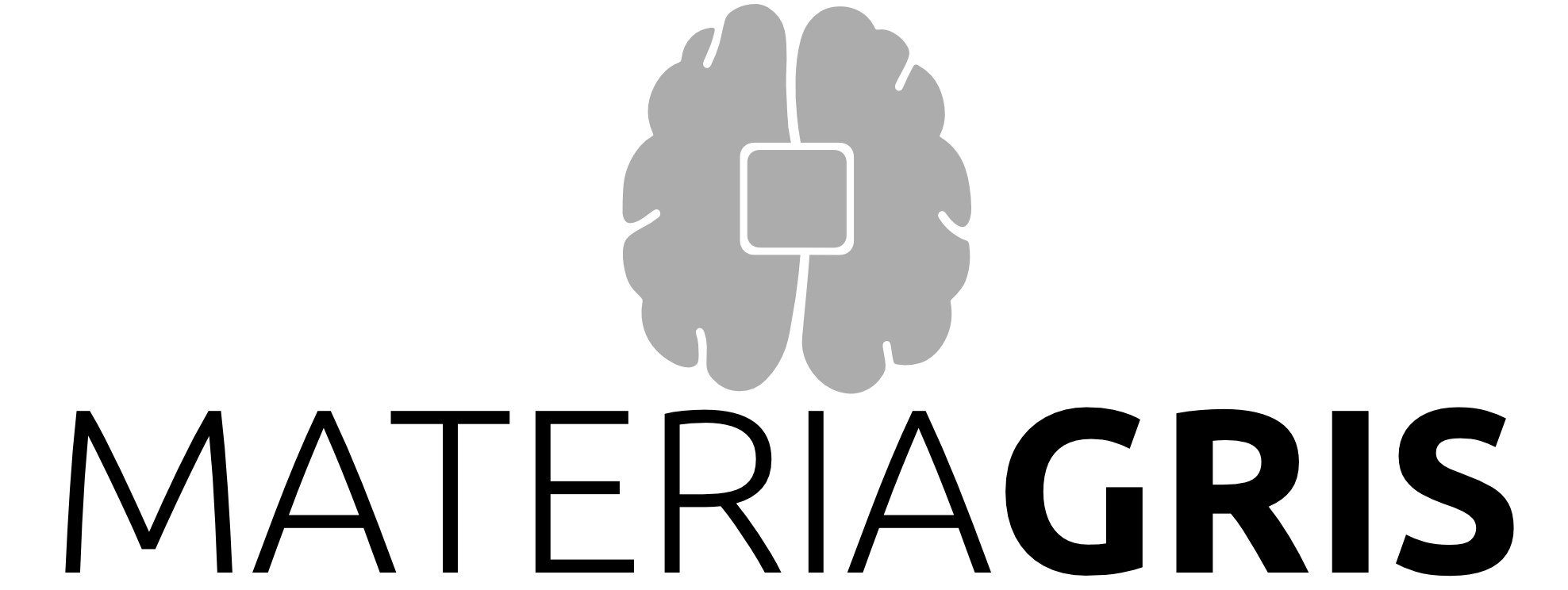―”¡Ayyyyy, miiiiiiis hiiiiiijos, mis hijiiiitos!”
Despierto entre sudores. Los quejidos se escucharon tan cerca que mi corazón empieza a latir muy fuerte. Con cautela, recorro las cortinas de la ventana para ver si alcanzo a distinguir algo, pero solo detecto el rabo de un sonido dando la vuelta por la esquina, al apagarse. Después, el silencio se junta con el frío de la madrugada y solo queda la sensación de vacío. De regreso a mi cama, intento dormirme, pero mi sueño se ha ido con esos lamentos tan lastimeros. ¿Quién habrá sido? ¡De seguro alguien que buscaba a sus hijos!
Por eso este pueblo no me gusta, con su fachada de aparente tranquilidad pero lleno de secretos. Con sus canales de agua puerca tan asquerosa. Y sus llanos llenos de basura. Yo sé que aquí, en lo que fue Tenochtitlán, desaparecieron muchas personas en las guerras; las gentes se quedaban tiradas en lugares inhóspitos donde la hierba los cubría. Las madres entonces salían a buscarlos en la ribera de los ríos, por las lagunas, los pozos y los canales, donde la misma agua recogía el eco de sus voces doloridas.
Dicen que así apareció el mito de la llorona y que su lamento se volvió un arma detractora contra los gobernantes de su tiempo, que dejaban en el olvido a sus muertos como si fueran carnada para los zopilotes. Nada que ver con ese monstruo, que luego inventaron en la Colonia, esa que mató a sus hijos por una venganza.
No, aquí las mujeres no se apasionaban por un hombre, ni tenían problemas de engaños. Su espíritu religioso se cifraba en la familia y en su respeto por el más allá. Aprendían desde niñas a amar a los padres y los padres a los hijos, y también a la naturaleza, porque ya decía Nezahualcóyotl: No para siempre en la tierra//tan solo un momento aquí. De ahí el respeto que tenían por la vida, considerada un suspiro, que se escapa por la boca del tiempo y nos come.
Con tanto pensamiento, por fin me quedo dormida, pero no pasa mucho cuando oigo el despertador. Me levanto y quiero ir a correr un rato por el deportivo, que está a tres cuadras de la casa, para despejarme. La sorpresa es que mis padres están sentados a la mesa, ajenos, como dos cabezas desprendidas del cuerpo, cada uno en sus pensamientos. Son las siete. Antes de salirme pregunto:
―¿Oye papá?, ¿escuchaste los lamentos de anoche?
No escucho respuesta, solo mi madre repite algo entre dientes.
―¡Nunca escucha nada!, de hecho nadie escucha nada en este maldito pueblo ―repite.
Felicia, mi hermana, desapareció hace quince años y por eso mis padres se culpan uno a otro. Ojalá ella estuviera aquí, para que cargara un poco, con el peso de tanta ausencia, como lo hago yo. ¡Qué incertidumbre es no saber dónde está lo que se quiere! y ¡qué peso tan grande es asumir una culpa que no tienes!
Estas vacaciones me están sentando mal, no me siento tranquila. Ni corriendo me siento bien. No sé si se debe a los quejidos de anoche o porque me trajo a la mente la leyenda de la llorona, de esa alma en pena que no descansa porque está en la memoria de todos.
Antes de llegar Hernán Cortés, cuentan algunas historias, que estuvo llorando toda la noche a grito abierto, lamentando el destino de sus hijos, justo como lo que escuché anoche. Ella, dicen, pudo adivinar la matanza de su pueblo, el exterminio de sus hijos y la imposición de nuevas costumbres. No son muchas las mujeres que pueden ver más allá de lo que todos vemos. Tal vez se trataba de una agorera o de una sacerdotisa azteca.
La llamada de Martha, mi amiga, me distrae. Me invita a una fiesta en la noche. Le digo que estoy cansada, que no puedo. Me dice que un joven muy guapo quiere conocerme, que la acompañe. Estoy tentada a decir que sí, pero… no quiero salir y uno tiene que aprender a decir “no” cuando no quiere. A mis veintiocho años ya no me entusiasman tanto los hombres como cuando era joven.
Regreso a casa y ahí está mi abuela. Le pido que me narre la historia de Felicia, que ya estoy mayor y quiero saberla. Me cuenta que Felicia salió una tarde a una reunión con amigas y ya no regresó. Que la buscaron por todos lados; en la casa de las amigas, en la calle, en el parque, pero nada. Luego avisaron a las autoridades y tampoco encontraron ninguna pista y que todos pensaron, al pasar el tiempo, que se la había tragado la tierra. Pero que no fue la única. La abuela llora. La tranquilizo. Me arrepiento de haberle preguntado. Yo en ese entonces tenía siete años y mi hermana dieciséis. Llega la noche y duermo.
Cuando se lo cuento a Martha, mi amiga de la facultad, me contesta con sus locuras fantasiosas.
―A decir verdad, no creo que en esto la llorona esté involucrada, sino un monstruo de cabeza más grande y con muchos tentáculos. Que se los lleva cuando la gente se descuida. Tiene un ojo con el que espía y su fuerza con nadie se compara. Se parece mucho al cíclope de Ulises; que se va comiendo a sus presas uno a uno, sin importarles el género. Yo sé que todos saben dónde está pero, nadie quiere enfrentarlo porque le tienen miedo por sus colmillos y su tamaño. Además, los tiene amenazados.
Me río de lo que Martha dice. Habla tan en serio, ahí recostada en mi cama y mirando al techo como si ella lo conociera. Tiene una imaginación desbordante pero tal vez no está tan lejos de la verdad y ese monstruo existe. Como no voy a la fiesta, me duermo.
―”¡Ayyyyy, miiiiiiis hiiiijos, mis hijiiiiitos!”
Me despierto temblando. No era una sola voz, sino muchas y muy fuertes. Estoy segura. Pero ahora sí me tapé de pies a cabeza y no quise levantarme. ¿Y mi mamá y mi papá?, ¿no oyeron nada? Me quedo quieta, tratando de escuchar cualquier ruido, cualquier movimiento ¡Solo los grillos! ¿Y si me paro? Estoy sudando debajo de la cobija pensando en Felicia. ¿Y si quiere decirme algo? Solo invento.
―¿Quién anda ahí? ―pregunto con una voz apagada.
Creo ver a Martha, estoy segura que es su silueta. ¿No fue a la fiesta?
―Martha, ¿eres tú?, ¿por dónde entraste?
La sigo hasta la sala, ¿eres tú Martha? Mi corazón revienta. Nadie contesta y me tropiezo con la sombra. ¡Es solo mi madre, sonámbula! Respiro aliviada.
Creo que estoy muy asustada, ya hasta visiones tengo. Martha debe andar en la fiesta feliz y bailando con mi galán.
Yo sé por lo que he leído y me han contado, que cada pueblo tiene su llorona, de acuerdo a las creencias de cada uno. Las hay vestidas de blanco, con el cabello suelto, también mujeres de negro, cuyo velo les cubre la cara, algunas apenas si pisan el suelo y otras van dejando gotas de su cabello mojado. Pero anoche creo que se juntaron todas en un lamento prolongado. Ya no sé si he dormido o no. Quisiera irme de aquí pero a dónde iría, estoy atrapada.
―¿Oye papá?, ¿tampoco anoche escuchaste los gemidos? ―pregunté cautelosa.
―¿De qué quejidos me hablas? ―dice molesto, embebido en la tele.
―¡Es el viento y sus rumores! ―contesta mi madre.
Si en lugar de una hermana, hubiera tenido un hermano, sería diferente. ¡No, sería igual!; ¡todos corren la misma suerte! También a los hombres se los llevan. Ahí está el hijo de Evelyn, la comadre de mi mamá. Que piensa desconsolada, que tal vez se lo llevó el monstruo del que habla Martha. ¡Mitos de la Odisea!
Lo que no entiendo porque no me pasa por la mente, es desde cuándo mi padre se quedó sordo y ciego.
―”¡Ayyyyy, miiiiiiis hiiiijos, mis hijiiiiitos!”
¡Otra vez los quejidos! ¿Será la tierra la que se queja? Sí, creo que todos se quejan; la noche, el aire, y las mujeres. Me levanto y escucho un retumbar de pasos adentro de la casa, por la calle, por todas las esquinas, como si fueran pisadas huecas sobre el suelo. Corro, la puerta está abierta, veo un vestido y el manto blanco de mi madre. Y estoy segura que va dejando el rastro del olor de nardos y jazmines.
―”¡Ayyyyy, miiiiiiis hiiiijos, mis hijiiiiitos!”
No puedo echarme para atrás. El miedo debe quedarse en este sitio. Salgo detrás del rumor que se extiende…
―¡Córrele, Natalia! ―me dice una voz que no alcanzo a distinguir ―. Acaban de encontrar a Martha tirada en el canal y dicen que probablemente ahí esta Felicia y otros cuerpos más!
Mis piernas se aflojan y aunque intento correr no puedo, estas piernas no me responden. ¡Mi amiga querida! ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no nos acompaña? No sé por qué no oye, o por qué se niega a escuchar los quejidos de tanta llorona. Me salgo descalza y las piedras me martirizan, por favor Martha, Felicia, Concepción, María, Pablo, Rufino, Ezequiel… espérenme yo también quiero encontrarlos.