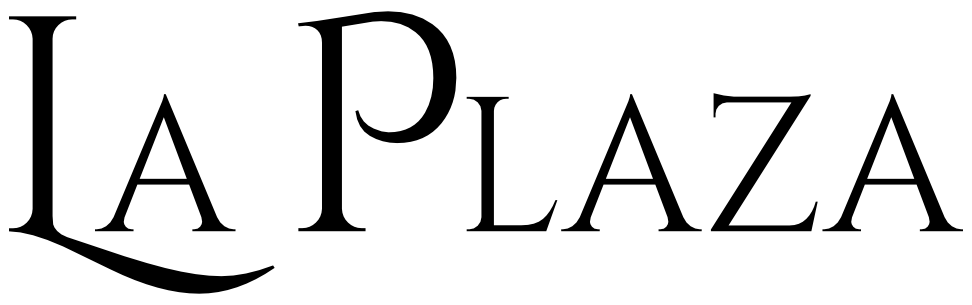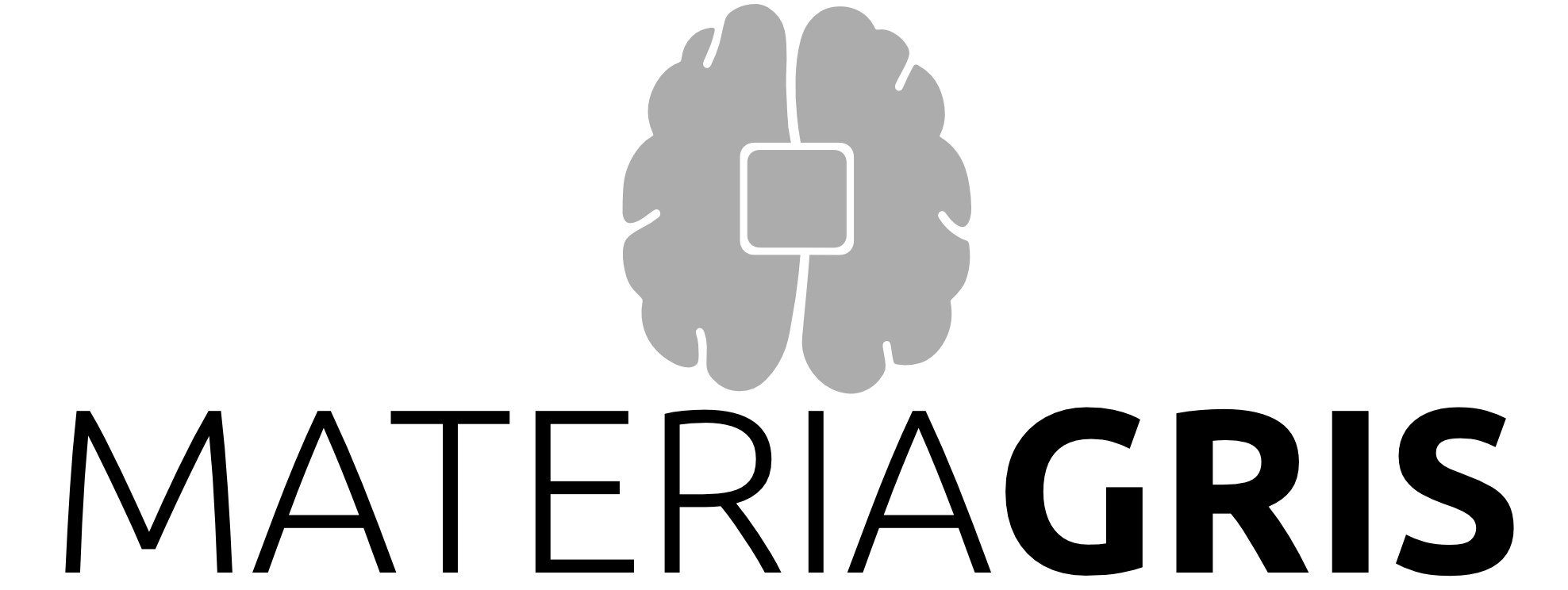Un chancleteo intermitente, acompasado, urgente y al cabo aterrador, me sacó del sueño profundo. Traté de incorporarme, pero mis piernas no respondieron. Estiré un brazo para alcanzar el celular. Su destello golpeó mis ojos: cuatro con veintiún minutos. Intenté activar la lámpara, pero me temblaban las manos y no lo logré. Pasados unos minutos el ruido se había disipado y recuperando la calma, pude sentarme en la cama y entonces vi brillar el aro en la mesilla. Una fuerza desconocida me hizo tomarlo con la mano izquierda e introducirlo en mi anular derecho. Mi cuerpo se encendió como vela ardiendo.
Sospechas la presencia de alguien en la habitación, pero no lo puedes ver.
Un país ajeno, un lugar desconocido, una cama cuya cubierta vinílica pudo haber provocado ese intenso sudor.
Dices eso porque te resistes a aceptar lo que pasó.
A pesar del desvelo, el deseo del regreso me levantó a las seis. Me vestí y empaqué la maleta para estar puntual en el lugar donde me encuentro ahora: frente a la puerta de entrada de esta casona sede de la orden jesuita en Guatemala Capital, donde la paz explota en las frases subversivas de los retratos colgados en los pasillos: San Romero, profeta de justicia. El rojo sangre de los tulipanes del jardín interior enmarca la teología de la liberación.
El sol matutino brota a mi espalda, veo iluminarse la gran explanada enjardinada. Más allá, por la gran avenida, pasa un auto detrás de otro y en la esquina, chicos de uniforme y mochilas a la espalda caminan con desgano rumbo al Liceo bajo la mirada de una roja torre de microondas que destaca como una red de arterias abiertas sobre el azul celeste; atrás del edificio que corona la esquina (su arquitectura me recuerda Times square), sobresalen en verde dos cerros. Más acá, un gran prado lleno de arbustos florecientes donde una copa de oro ha trepado hasta el pináculo de un pino. Un enorme tanque de gas se esconde tras un murete.
Mientras sigo goteando, me pregunto cuántos hermanos habrán muerto en aquella cama que me hizo arder.
Sigues esperando
La espera se hace angustiosa, y no llegan por mí.
Los cerros, antes tan claros, ahora están borrosos. El rojo sangre de la torre a esta hora parece una vena azulada. Los estudiantes pasan en sentido contrario. Huelo sus risas y un sudor diferente al mío. El de ellos es por la alegría del término de clases. El mío, por la espera y la angustia.
La esquina, sin sol, tiene un aspecto sombrío.
Desde el interior de la casa llama una campanilla a comer. El hambre me hace pulsar el timbre. Entro. La intendenta no me saluda, pero me sirve un plato. Me siento a la mesa. Cuando se llevan a la boca el alimento, en las manos de cada hermano, destella un anillo de plata.