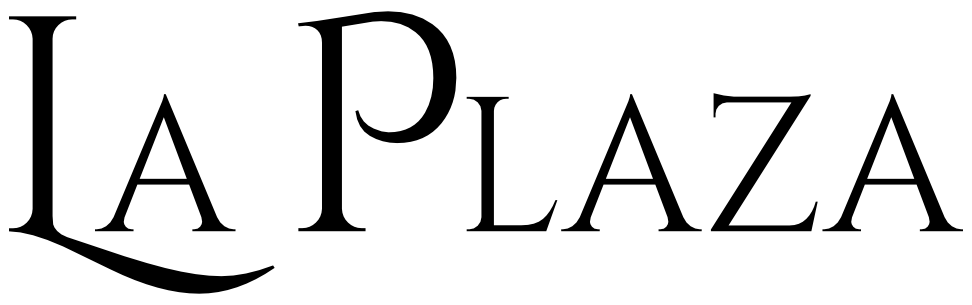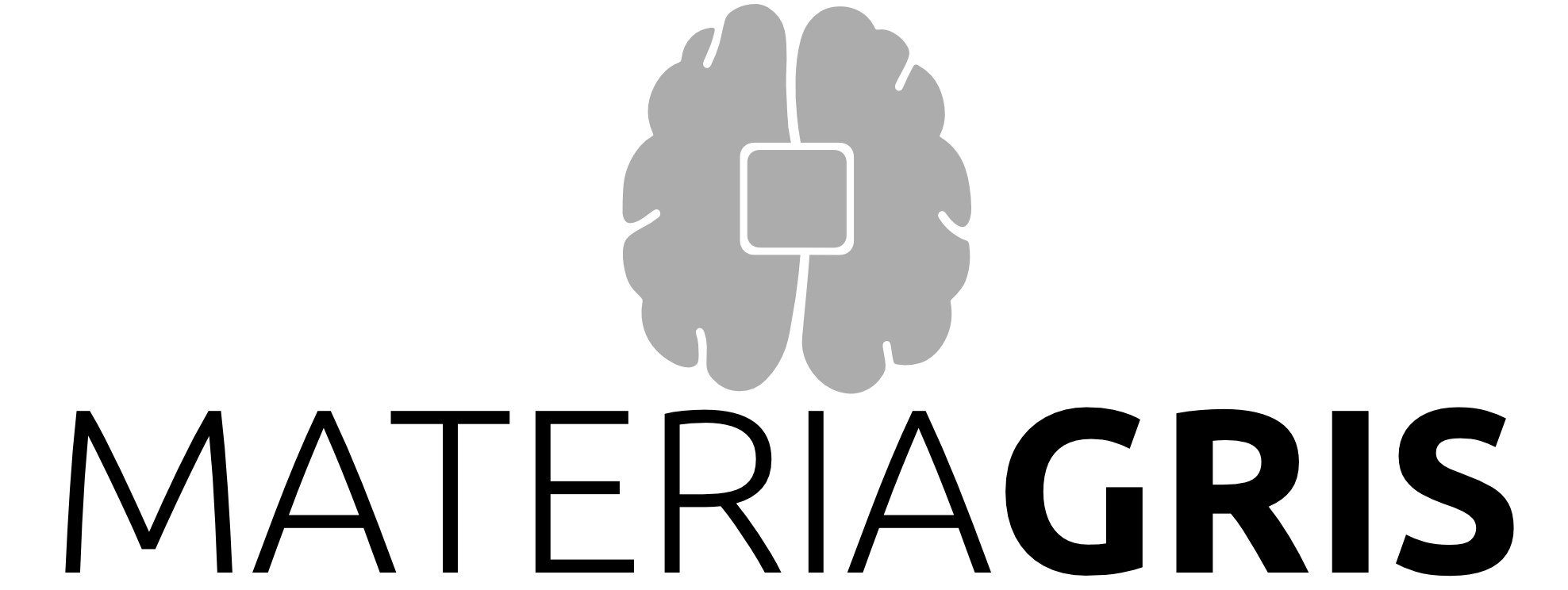Un jueves 21 de mayo del 2009 desapareciste. Desde ese día dejamos de ser Rubí y Esmeralda. Tu ausencia no solo fue en mi nombre, también en cada celebración que cesó. La Navidad no existe y nuestro cumpleaños es una fecha de luto. Intentamos seguir viviendo; sentados a la mesa, tu recuerdo era visible: tus bromas, tus quejas, tu risa vibrante —que yo decía que sonaba como la de una gallina— seguían ahí, en el aire que dejaste.
Ya no nos dicen: “¿Son gemelas?”. Ahora preguntan: “¿Dónde está tu hermana?”. Quisiera tener la respuesta, pero no sabemos nada de ti. Recuerdo que un día antes de tu desaparición jugábamos en el patio. Llovía, olía a tierra mojada y yo brincaba en los charcos.
—Rubí, ya hay que meternos, te vas a enfermar —me gritaste.
—No, Esme, deja que me dé la lluvia en la cara.
—Si te enfermas, mañana no irás a la escuela. Te voy a acusar con mamá.
Me quedé un rato más bajo la lluvia mientras tú mirabas por la ventana. Al día siguiente amanecí con un catarro grave.
—Al ratito que llegue, jugamos en el patio —dijiste.
—Nada más no traigas la tarea… —contesté.
Te vi salir por la puerta con tu mochila de estrellitas, esa por la que tanto lloraste para que te la compraran. No regresaste ni ese día ni en todos estos años. Si te hubiera hecho caso, no me habría enfermado y nos habríamos ido juntas a la escuela.
Comenzamos a buscarte con la ayuda del gobierno, hasta que un día decidieron borrar nombres de las listas de desaparecidos para hacer creer que habían disminuido en México. El feminismo tomó fuerza y marchamos por justicia y respeto. Pusimos tu foto junto con la de tantas mujeres, niñas, jóvenes y adultas: asesinadas, violadas, desaparecidas. Todas con nombre y apellidos, mientras los victimarios permanecen en anonimato. En una marcha, un bloque de encapuchadas pintó en aerosol: “Por las que nos faltan”. Era cruel saber que yo vivía mientras tú, quizá, morías invisible para el país.
Nos piden no ser violentas mientras nos arrebatan la vida con violencia. La violencia crea más violencia, un círculo infinito que alguien tendría que romper, pero no seremos nosotras quienes demos el alto al fuego. Las marchas se volvieron inútiles: cada día desaparecía una mujer o una niña. En todas te veía a ti. Estabas ahí. Intenté dejar de asistir, intenté olvidarte y seguir con mi vida, hasta que llegó la noticia de una fosa clandestina con restos humanos en bolsas negras. La esperanza entró de nuevo, junto con la espera de un hijo mío.
Papá se levanta de la silla con dificultad; su fuerza se agota. Mamá y yo preparamos los sándwiches de mermelada de fresa que tanto te gustaban.
—Cuidado, mija, no haga mucho esfuerzo —dice mamá, porque mi último trimestre de embarazo me pide calma.
Nos alistamos y vamos con las madres buscadoras a encontrarlos hasta por debajo de las piedras. Cada familia lleva una playera con la foto de sus desaparecidos. En la mía, una tuya: yo estaba a tu lado, pero me recortaron. Solo teníamos fotos juntas.
 Encontramos ropa, maletas, bolsos, mochilas. Nada era tuyo, pero aun así me quedé a buscar. Revisamos una a una, enumeramos, tomamos fotos. Entre las cosas hallamos identificaciones de personas asesinadas allí. Una mujer, cuyo hijo había desaparecido hacía años, seguía buscando sin respuesta, pero con el aliento de volver a verlo.
Encontramos ropa, maletas, bolsos, mochilas. Nada era tuyo, pero aun así me quedé a buscar. Revisamos una a una, enumeramos, tomamos fotos. Entre las cosas hallamos identificaciones de personas asesinadas allí. Una mujer, cuyo hijo había desaparecido hacía años, seguía buscando sin respuesta, pero con el aliento de volver a verlo.
—Fue como si se lo hubiera tragado la tierra —dice otra de ellas; su hijo desapareció hace dos años—. Salió a buscar trabajo y no regresó.
La abrazamos. Aquí todas nos sostenemos. La prioridad son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, hermanas y madres.
—¡Aquí está el hueco! —gritan.
Meten la varilla. Nada. La sacan en otro punto; la huelen. Si huele a cadáver, es que hay algo debajo.
—No hay nada.
Aprendimos a identificar el olor de un cadáver, algo que nadie debería saber.
—¡Aquí hay algo! —gritan.
Caminan deprisa con palas en mano. Se ajustan el paliacate; el sol quema.
—Hay más cosas…
Llegamos a la fosa: otra, casi en el mismo lugar. Nos llevó un mes sacar a todos de ahí.
—Aquí hay algo… una bolsa negra —dice Martha, la líder del grupo. Ella encontró los restos de su hijo hace unos años. Por ella seguimos buscando; nos sostiene la esperanza. Las bolsas están amarradas con cinta adhesiva. Me acerco. Siento una corazonada —como decías tú—. Sé que estamos cerca. Mamá camina con dificultad. Yo siento las piernas débiles; el embarazo me tiene cansada. Me acercan una silla. Quiero encontrarte, que sean tus cosas… pero también deseo que estés viva en alguna parte. Mi mayor miedo y mi mayor esperanza se juntan.
—Hay algo aquí… —dice Martha.
Toma la varilla, la hunde; no encuentra nada, pero seguimos escarbando. Contengo el aliento. Sé que eres tú. Quisiera llorar, pero mis lágrimas se desgastaron con los años; ahora es la rabia quien habita en mí. ¿Qué te hicieron?
—Porque tú formaste mis entrañas… —cita una mujer.
—Concede, Señor, el descanso eterno… —rezan otras mientras encienden veladoras.
Martha escarba con las manos. Me agacho; me ayudan. Siento la tierra en mis manos y el olor me recuerda el último día que te vi.
—Siento algo aquí —dice una.
—Igual yo —respondo.
—Tranquila —susurran.
El silencio se instala mientras escarbamos con más delicadeza, entre oraciones:
—El Señor es mi pastor…
—Y nada me faltará…
Tu falda de uniforme aparece primero, empapada de tierra y humedad. El color se ha ido; el bordado con tu nombre apenas se distingue. Y ahí estabas, hermana: asesinada, enterrada… pero al fin encontrada. Mamá toma tus restos. Intentan detenerla, pero no lo permito. Que te acaricie de nuevo, que te cargue una última vez.
Eras tú. No había duda. Estás en paz y nos vamos a casa. Seguiremos ayudando a buscar a los que faltan. Siento a mi hijo moverse en mi vientre, sus huesos formándose dentro de mí. No quiero buscarlo un día en la tierra.
Vámonos, Esmeralda. Estamos otra vez juntas.