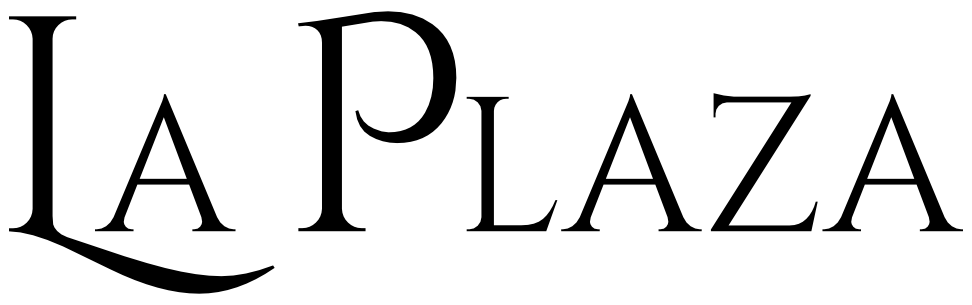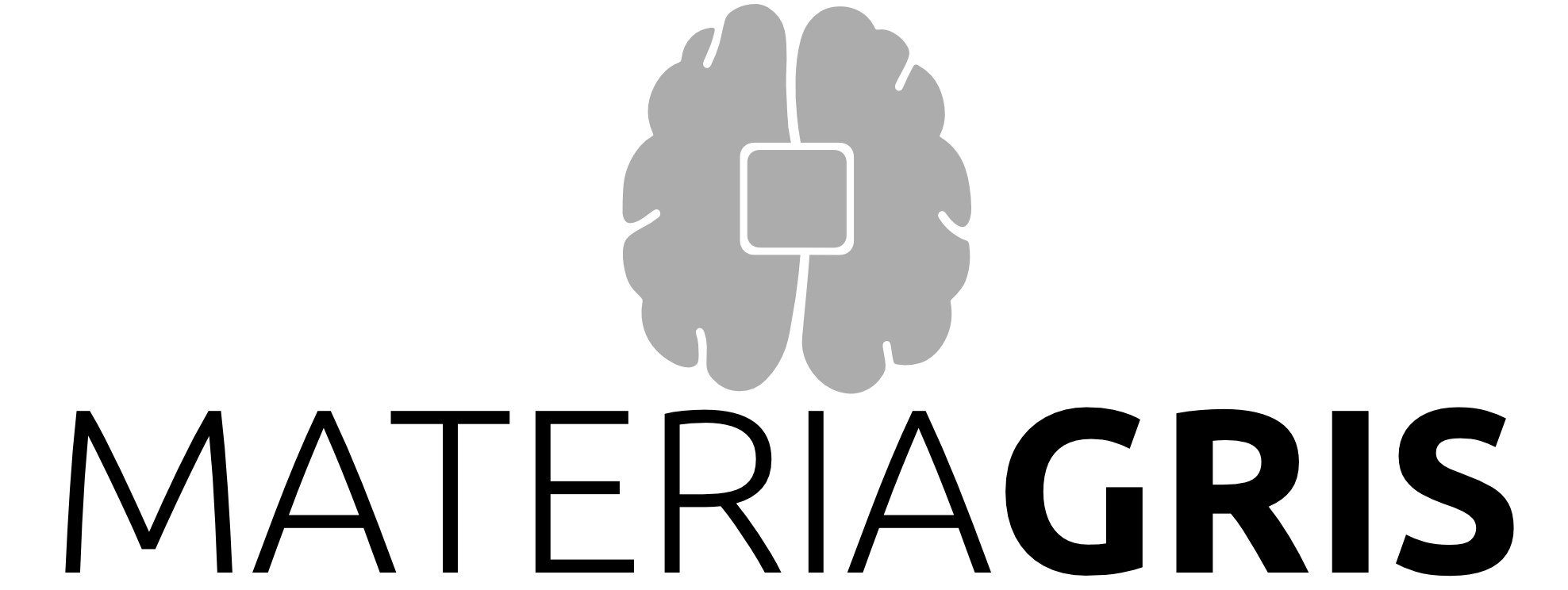La sala en la que se encuentra Elías Fulgencio huele a séptico; arruga la nariz y tose. Mira al médico que entra con cubrebocas. Elías sonríe y lo observa sentarse.
—Hace mucho que no lo veo, Doc.
—Sí, estuve enfermo.
—¿Le dio COVID?
—Afortunadamente no; una neumonía fuerte me noqueó dos semanas.
—No me sorprende.
—¿Qué es lo que no te sorprende?
—Eso, que se haya puesto tan mal.
— ¿Me podrías decir por qué?
—Mientras entraba y revisaba mi expediente —que no sé qué tanto le ve—, se ajustó el cubrebocas por la parte externa, lo bajó, se hurgó la nariz, se tocó los lentes y luego se rascó cerca del ojo. No soy experto, pero creo que, si algún bicho venía en esa cosa, se lo metió por un lagrimal.
El médico baja el folder y lo observa. Los lentes se le empañan y se los quita. Carraspea y está por acomodarse el cubrebocas por debajo de la nariz, pero se detiene y da un largo suspiro. Elías entrelaza las manos.
—Lo bueno es que no le dio COVID y ya está vacunado. Así que no se apure. Apurado yo, que no sé para cuándo.
—Es posible que la semana entrante empieces con la terapia individual.
—Menos mal. No creo necesitarla, pero menos mal.
—Aprecio tus observaciones, Elías. Ahora, ¿crees que, a esta distancia y con la
puerta abierta, pueda quitarme el cubrebocas?
—Ya sabe que sí, Doc. No seré inmune, pero tampoco creo que me dejen morir.
Sería mala publicidad.
—Bueno, ¿cómo te sentiste con el doctor Jasso?
—Eh… Digamos que no nos caímos bien.
—¿Pasó algo?
—No … bueno. Indagó sobre mis relaciones con la familia y cómo habían sido conmigo de niño. Yo le dije que sí, pero no supo cómo trabajarlo. Le explico: cuando me preguntó: “¿alguien te ha hecho un daño irreparable?”, me quedé pensando. Iba a contestar que mi madre, pero luego vino a mí el recuerdo de Camila. Cuando quise detenerme ya había dicho su nombre. Y no me gustaría que alguien de mi familia se enterara.
—Te puedo decir, con total seguridad, que en su informe no dijo nada que ponga en riesgo tu privacidad o la de tu familia-
—Tal vez hizo algo que no debía, Doc. Se ve novatón: alto, delgado, lentes dbotella, medio tartamudo. Parece recién salido de la universidad.
—Esos juicios, Elías.
—En el novatón será, porque dije parecía. Le describo lo que vi. ¿No se la pasan repitiendo que aprenda a describir? Pues ahí está: mi mejor intento.
—Reconozco tu observación. Apenas tiene un año de egresado. Pero ese no es el punto. ¿Cómo has estado con la nueva medicación?
Elías se acomoda en la silla, abre las piernas, arruga la nariz y observa sus dedos. Se le cruza de lo que otro interno se hizo en los suyos. Niega con la cabeza, aprieta los ojos. Suspira, echa la cabeza hacia atrás y cruza los brazos.
—Esto nunca se lo he contado a nadie, Doc, y me gustaría que quedara entre nosotros. Su pupilo adivinó que me habían hecho algo, pero luego, cuando le dije que sí, desvió el tema de manera abrupta. Coyón. Juicio. Abrió un agujero y no supo taparlo. Desde entonces tengo comezón en las piernas y brazos. Me rasco tanto hasta que me sangro o me queda enrojecido. Pero en cuanto usted entró, se me quitó. Así, como por arte de magia. Qué loco. Aunque eso sí, Doc, las luces a veces quieren volver.
—Parece que hay algo debajo de esa comezón, ya lo iremos revisando. Respecto a eso, ¿por qué no le comentaste a ninguno de los enfermeros?
—No, Doc, ¿para qué? Me hubieran dado más medicamentos. Tenía que cuidarme de que no me vieran, porque si no de nuevo al cuartito oscuro. Por cierto, ¿sabe que esa cámara no funciona? La de mi habitación.
—Lo sé. Justo el día que empecé mi incapacidad la desarmaste.
—Ese cuartito… no sabe lo que es, Doc. Ahí no hay reloj, ni ventanas, ni siquiera un sonido claro. Sólo tu respiración, y el zumbido de las lámparas cuando se acuerdan de prenderlas. Al tercer día ya no sabes si sueñas o si estás despierto. Le llamo mi otra piel. Cada vez que me rasco y sangro, pienso que es el cuarto queriéndome tragar de nuevo.
—Nadie te va a llevar de nuevo ahí.
—Qué bueno que nos entendemos, porque me sentía asfixiado y engarrotado. Ya suficiente tengo con lidiar con los pensamientos de que me vienen a buscar en la recepción y me quieren llevar al neuropsiquiátrico. Pero es una idea absurda, si es aquí donde me encuentro.
—Después del incidente con una de las enfermeras no me pareció bien dejarte sin vigilancia. Y, además, han pasado un par de años; tu comportamiento en el último semestre ha sido ejemplar, así que confié en mi juicio.
—No le quedó de otra, quiso decir. Porque sé del otro muchacho, Erick, el que se amputó los dedos. A ese es a quién sí tienen que estarlo vigilando. ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza hoy en día, Doc?
—Agradezco tu preocupación. Deja que nosotros decidamos cuál es el mejor camino. Por cierto, quiero felicitarte porque me reportan que las sesiones individuales son cada vez menos necesarias. Ya reorganicé para que las retomes en cuanto sea posible. En las sesiones grupales los reportes indican que te has abocado a apoyar a los otros. Así que consideraré lo de la cámara ¿te parece?
—Me parece, Doc. Pero con lo que le voy a decir, es posible que nos veamos más seguido. El otro día estaba jugando ajedrez con Tim, cuando se empezó a orinar y a cagar; ya le he dicho que cuando pierde debería dejar de actuar como un bebé, pero bueno, se lo llevaron al cuartito. ¿Se imagina a lo que ha de oler cuando está metido él? Me quedé pensando en sus jugadas. Ya las había visto antes. Así que me puse a buscar “Mi sistema”, de este… ¿cómo se llama? Ya, Aron Nimzowitsch. Cuando me encontré con algo más interesante.
—De nuevo, Elías, deja que nosotros nos ocupemos de cómo apoyar a los otros residentes. Timothy tiene una condición llamada enuresis y encopresis, o trastorno de eliminación; lo suyo no es simple berrinche y requiere manejo específico. Mejor cuéntame ¿Qué encontraste en el libro que mencionas?
El Doc hace anotaciones en su libreta.
—Encontré un libro con las iniciales “DBT para tontos”. Hablaba de teoría biosocial y de terapias de tercera generación. Yo creo que lo dejó alguno de los practicantes. Estaba escondido entre el Quijote y Hamlet. Pienso que no deberíamos tener este tipo de lectura al alcance. Igual que la cámara, es algo que nos podría alocar. Je, quizá más de la cuenta. Lo hojeé para ver si venía algo que me sirviera. Y me di cuenta de cómo podía mejorar mis descripciones. Aquí entre nos —susurra—, entendí lo que quiso hacer Jasso en la sesión; dígale que practique más antes de ejecutar lo que no domina. Me lo quedé toda la semana, y nadie lo notó.
—Tendré más cuidado con esa clase de cosas. Joven Elías, no confunda su curiosidad con criterio clínico. Ese libro no debería estar al alcance de todos.
Elías cruza brazos y piernas. Chasquea la lengua y se reacomoda en el asiento, hasta que señala el refresco de lata en el escritorio.
—Sabe, Doc, mi tía hacía hielitos de sabores. Cortaba las latas por la mitad, las llenaba de licuado de fresa, vainilla o chocolate y las metía al congelador. En tres horas ya estaban listos. Los de chocolate me gustaban porque el sabor quedaba más denso abajo; era lo primero que me comía.
Tocan la puerta. Es Primerose, la enfermera de recepción que tiene puesto su cubrebocas. El Doc se para, recibe una nota, la lee en silencio y asiente. Elías estira las piernas, echa la cabeza atrás, saca la lengua y mira la lámpara del techo.
—Iré enseguida.
—Oiga, Doc, ¿le conté de la vez que mi prima me tocó? Y cómo mamá, en lugar de creerme, me dio una cachetada y me dijo que no hablara mal de Camila.
El joven baja la cabeza. El Doc ya está frente a él. Elías le muestra los dientes y les pasa la lengua por encima.
—Después de todo lo que he trabajado, creo que llegó el momento de contárselo. ¿Puedo?
 II
II
Elías está sentado con la cabeza gacha, mirando el piso. Los brazos caen por dentro de las piernas. El ventilador gira despacio, apenas da una brisa tibia.
El psiquiatra entra en la habitación. No lleva puesto el cubrebocas. Se sienta frente a Elías y sin mirarlo, toma la pluma, pasa las hojas hasta las en blanco. Anota la fecha y alza la mirada.
—Huele a choquiaque, Doc.
—Registro tu observación, Elías. Retomo lo que me dijiste en el consultorio el otro día.
—¿Qué espera que le diga, Doc?
—Reorganicé mi agenda para verte a la brevedad, pero hubo un incendio en la clínica. Había que atender una emergencia de esa magnitud, lamento si eso te generó malestar adicional.
—La verdad es que sí y no. Supongo que la enfermera no quiso hacer un escándalo. Aun así, no creo que fuera buena idea regresarme a mi habitación. ¿No hubiera estado mejor afuera? Digo, al final fue sólo un rollo de papel en la cocina, pero ¿y si hubiera sido un fuego abrazador? ¡Y yo ahí encerrado! ¡Imagínese, todo rostizado porque no quisieron alterarme de más!
El Doc mueve las manos, abre la boca, pero las palabras no salen. Su mandíbula se tensa. Finalmente alza las manos y asiente con la cabeza.
—Comprendo tu percepción. ¿Cómo te sientes desde entonces?
—Estos dos días me he dado cuenta de que lo que me sucedió no es fácil de entender. Apenas medio comprendo que me agredieron sexualmente. Nadie me explicó lo que pasó. Lo comparo con casos de las noticias y… No puedo decir que lo mío fuera menos; sigue siendo abuso, sólo distinto. Eso ha hecho que la comezón regrese y los recuerdos aparezcan como chispazos. Creo que jamás podré salir de aquí. ¡Perra madre! ¡Tan bien que iba!
—Lo que refieres corresponde a un recuerdo traumático con reactivación somática. Una de las características del trastorno de estrés postraumático son las reviviscencias o recuerdos intrusivos. Has mostrado progresos: el que puedas verbalizar lo sucedido indica un mayor nivel de procesamiento que al inicio de tu ingreso, cuando la narrativa era desorganizada y la ira aparecía sin un detonante claro. Esa falta de regulación desemboco en conductas agresivas hacia los animales de tus vecinos.
—No tenía que recordarme eso, Doc.
—Lo menciono porque desde el momento en que reconociste lo que te habían hecho y le pusiste nombre, el malestar se ha reactivado con más intensidad.
—Bla, bla, bla. Esas explicaciones no me ayudan. Me cuesta trabajo creerle, Doc. No sé si entiende que, a mi edad, se ven las cosas distinto. Cuando estaba en mis veintes muchos me preguntaban cuándo había tenido mi primera relación. Tanto hombres como mujeres.
—Te escucho, continúa.
—Y les mentía. Les decía que esa vez, con mi prima, había sido la primera y que me gustó. Nadie lo vio como algo malo.
—¿Qué edad tenías exactamente en ese momento?
—No sé… como once. Lo peor era cuando, al contarlo, algunos hombres querían hacerme sentir suertudo. Me decían: “¿Por qué no tengo una prima así?” o que se las presentara. Incluso alguno bromeaba con que me metiera bajo la cobija con ella, como si fuera un juego compartido. Porque así fue, Doc: ella traía la cobija y yo entendía lo que significaba. —Suspira—. Nunca me sentí con suerte, ¿entiende? ¿Qué chingados tienen en la cabeza?
—Lo que describes no es suerte. Clínicamente corresponde a una agresión sexual en la etapa infantil, un factor de alto impacto en el desarrollo psíquico. —Hace una pausa, baja la mirada hacia la hoja—. Aunque entiendo que decirlo así no atenúa lo que sentiste… ni lo que todavía sientes. —Se interrumpe, aprieta la pluma y retoma el tono—. Lo importante es que puedas narrarlo sin perderte en la fragmentación.
—No, espere, Doc. Es que no entiende de verdad. Siento que no tenemos la sensibilidad —¿así se dice? — para captar el daño que podemos hacerle al otro. ¿Recuerda que le dije que me leí todo el libro de DBT?
—Sí… —el psiquiatra titubea, mueve con la cabeza como si ensayara una respuesta que no termina de convencerlo—. Te escucho. Continúa, por favor.
—Bueno, ahí explicaba el protocolo de abuso y cómo podía llegar a sentirme. ¿Y qué cree? Del cien por ciento, encajaba en el noventa. ¡Es una porquería! ¡Mi desprecio y mi enojo hacia las personas no es de a gratis! Es como una esfera de luz que se expande hacia todos lados, sin dirección.
—Lo que describes corresponde a una ira difusa, característica en cuadros postraumáticos… —el Doc hace una pausa, traga saliva, duda en la palabra siguiente—. Pero más allá de la etiqueta, entiendo que para ti no es un concepto clínico, sino una experiencia que te desborda.
La luz dorada e intensa entra en diagonal por la ventana. El médico observa cómo Elías sorbe moco. El tic-tac del reloj de cuerda junto a la puerta subraya el silencio. Afuera, el pasillo está en penumbra. El médico aguarda a que el paciente se recupere y continúe. Pasan los minutos; su impaciencia se fija en que aún no han encendido las luces de los pasillos, mientras la noche se acerca.
—Ese día mamá me había regañado a la hora de la comida, para variar. Decía que molestaba a mi hermana. En realidad, lo que sucedió es que Otulia se había derramado la sopa entre las piernas; yo sólo quería saber si no se había quemado de más. Antes de poder decir nada, ya estaba bañado en insultos. Me salí encabronado del comedor.
>>Mi tía estaba en la cocina metiendo latas al congelador. Me preguntó que qué tenía. No contesté. Insistió y le dije que me habían regañado. Me dio un hielito de chocolate, de los que ya tenía listos. Después me dijo que mi prima Camila estaba en la sala que me fuera a jugar con ella. Estaba fascinada con un ajedrez de madera que le regaló su papá, así que cuando llegué estaba acomodando las piezas. Ese verano me había estado enseñando a jugar.
El Doc guarda silencio, se inclina hacia adelante, carraspea. Su rostro permanece neutro, aunque la pluma tiembla apenas en su mano. Elías vuelve a sorber moco, se rasca la nariz y chasquea la lengua.
—Siempre me ha gustado el ajedrez. Aquí no siempre encuentro con quién jugar. La mayoría no sabe lo que hace, salvo Tim, el del tercer piso, que se la pasa hablando de Primerose y de su hermano. A veces me dejo ganar, porque si no se ensucia encima y luego pasan días sin que quiera jugar de nuevo.
>>Regresando a ese día: estaba con Camila jugando cuando mamá entró a la sala. Yo la miraba con coraje. Ella entonces me devolvió la mirada con esa expresión que sólo las mamás saben hacer cuando están enojadas. Como si dijera: Elías Valtierra López, síguele y te voy a dar una razón para que de veras estés encabronado.
>>Debe saber, Doc, que cuando ella se enojaba me daba mucho miedo. De recordarlo se me pone la piel chinita, mire.
Le muestra el brazo con los vellos erizados. Entre ellos, las cicatrices alargadas y blanquecinas que parecen un mapa torcido de todas las veces que se hirió en aquellos años.
—Entiendo… las mamás enojadas pueden dar miedo. —el médico se aclara la garganta, baja la mirada al expediente y regresa a las hojas de registro—. Ahora dime: cuando ves tus cicatrices, ¿qué piensas? ¿Has tenido la idea de volver a hacerte daño?
—No, Doc. Ya fue.
—Bien. Continúa, por favor.
—La última vez que la vi así de enojada fue antes de que me ingresaran por primera vez. En lugar de darme ánimo o consuelo, me miró con las cejas entornadas y dijo: “Eso te pasa por pendejo. Nunca espero nada de ti y aun así me decepcionas”. ¿Se imagina, Doc? No se le ocurrió nada mejor. Hasta supongo que se sintió aliviada.
 —Lo que refieres es violencia verbal intrafamiliar… —el psiquiatra se detiene, deja la pluma suspendida sobre el papel—. Y, sin embargo, comprendo tu idea de que ella pudo sentirse aliviada. —Hace un silencio breve, se acomoda los lentes—. En circunstancias similares, otras personas también podrían experimentarlo de esa manera. —Retoma el tono clínico—. ¿Qué interpretación haces de esa reacción?
—Lo que refieres es violencia verbal intrafamiliar… —el psiquiatra se detiene, deja la pluma suspendida sobre el papel—. Y, sin embargo, comprendo tu idea de que ella pudo sentirse aliviada. —Hace un silencio breve, se acomoda los lentes—. En circunstancias similares, otras personas también podrían experimentarlo de esa manera. —Retoma el tono clínico—. ¿Qué interpretación haces de esa reacción?
—Pues sí, de alivio. Porque ya no tendría que estar llamándome la atención a cada rato. Aunque podían pasar días sin que me dijera nada, bastaba un error para que me atosigara de nuevo, durante la misma cantidad de días. Mi madre me regañaba por todo, incluso cuando ya era adulto: que si salía tarde del trabajo, o si salía temprano. Que si le había comprado la leche normal y no la deslactosada. Que si la pinche mosca volaba y no la mataba, o porque la mataba y hacia mucho ruido. Un infierno vivir así. Hasta que me fui de casa a mis dieciséis. Seguramente usted todavía ni terminaba la universidad.
—Es posible.
El psiquiatra mira hacia el ventilador; mueve los labios como si contara en silencio. El chasquido de las lámparas del pasillo inunda el consultorio con luz blanca. Mira la ventana: la noche ya cierne. Luego al reloj: la sesión lleva quince minutos de más. Niega con la cabeza y regresa la mirada a Elías.
—Yo digo, se ve joven, Doc. Es lo que pienso. Pero regresando al punto: jugué con mi prima no sé cuántas partidas. Esa tarde, después de tres hielitos, mi tía salió de compras o con la vecina, no recuerdo. Sólo sé que nos dijo que ahorita volvía. En la última partida, mi corazón palpitaba como si se me fuera a salir.
Camila había capturado dos alfiles, una torre y un caballo. De peones me quedaban un par. Para no hacerle el cuento largo: sí. Le gané.
Elías eleva los brazos y ensancha la sonrisa.
—Era la primera vez que le ganaba. Y también sería la última vez que jugaríamos.
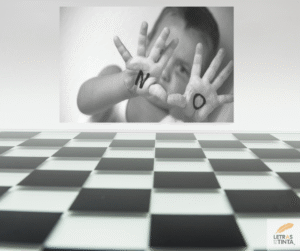 III
III
Lleva esperando cerca de veinte minutos. Camina por el consultorio y observa el librero lleno de reconocimientos y libros sobre neurociencia y psiquiatría actual. Ninguno de DBT, lo que en verdad le interesa.
El cielo está despejado; apenas una que otra nube perdida en el horizonte. Desde la ventana sólo alcanza a ver las copas de los árboles y, a lo lejos, los montes.
Mueve la perilla del ventilador y sube la velocidad. Abre la ventana: la brisa recorre el cuarto.
Anoche el psiquiatra cerró la sesión de manera abrupta. Le prometió que hoy continuarían.
Después de unos minutos, Elías se sienta. Apoya los codos en las rodillas, entrelaza las manos y se truena los dedos.
Cuando por fin entra el psiquiatra, no lo mira: sólo toma la tabla con el expediente.
—Lo siento, Elías. Trámites administrativos.
—Sí, está bien.
—¿Qué pasó después de que ganaste la partida?
—Después…
Se rasca la oreja, se muerde el labio. Cruza los brazos, aspira hondo y suelta el aire de golpe.
—Me pidió que recogiera las piezas. No parecía molesta. Yo temblaba de felicidad y Bme reía. Se puso de pie; le pregunté si estaba enojada y me contestó que la risa era la que calienta. Se fue a la recámara, encendió la televisión. Dejé el ajedrez sobre una cómoda. Tenía ocho, nueve años.
—Espera, antes me dijiste que tenías once.
—Muy bien, Doc, ha puesto atención. Esa era la verdad histórica. La realidad: ocho o nueve. Ese armario, donde puse el ajedrez, ahora no me pasa del pecho.
>>Antes de dejar el juego me pidió que sacara una cobija. Grande, matrimonial, gris con verde pistache, pesada. Al llegar a la cama la dejé en la orilla. Ella ya estaba tapada con una colcha.
>>Me dijo que si no quería cubrirme también. No le di importancia: empezaba a hacer frío. Me metí. En algún momento ella se restregó contra mí; la aventé un poco porque sus cabellos me hacían cosquillas. Se volteó. Cerré los ojos para no verla. Ni a ella, ni a la televisión.
Elías mueve los dedos de las manos, no deja de mover las piernas.
—Tómate tu tiempo. Si sientes que no puedes hablar ahora…
—No, no. Es que no entiendo por qué me siento así. Tengo un hueco en el estómago, como un vacío. Me duele la mandíbula… mire cómo me sudan las manos. Deme un minuto.
Ese minuto se convierte en diez. Y Elías se aferra a frases sueltas, como si fueran anclas: “mis pensamientos no son hechos… siento un calor en las palmas… un hormigueo en las piernas…” Hasta que llega el momento en que las palabras se escapan a la fuerza.
La barbilla le tiembla; hace varios intentos por hablar con el médico. Las lágrimas brotan. Elías se limpia, se talla la cara, la piel enrojecida.
El médico empieza a decir algo, la pluma levantada a medio aire.
—Te voy a cambiar el medicamento. Lo que presentas es una… —se detiene, suspira y cambia el tono—. Respiremos juntos. Elías, obsérvame. Respira conmigo.
El médico lo guía con un ejercicio de contención. La sesión se agota en eso. Pasarán tres más antes de retomar el tema.
IV
Las lámparas del pasillo se encienden a la hora programada. El psiquiatra mira su reloj y se estira. Revisa la agenda electrónica: sin citas programadas. En los cerros queda el vestigio del sol dorado. Aspira hondo.
La puerta se abre. Un enfermero entra, se agarra el brazo: manchas amarillentas le marcan la piel y el uniforme.
—Lo ha vuelto a hacer.
—¿Qué?
—Elías. Le pegó a Jasso y lo mordió. Y ya ve: parece que no, pero tuvimos que someterlo entre tres.
El médico inhala hondo y suelta el aire con desgano. Se quita los lentes y se presiona los lagrimales con los dedos. Murmura para sí: “otra vez…”
—Lo hemos atado, pero no deja de gritar. Quiere verlo.
—Sí, por supuesto que quiere verme. ¿Lo sedaron?
—No. Primerose dijo que primero le preguntáramos.
—Voy enseguida.
Se pone la bata, acomoda los lentes. Se los quita, los limpia, vuelve a colocárselos. Enciende la lámpara del escritorio: zumba con un ruido seco. Había cambiado de graduación hacía poco; el armazón fue un regalo de Primerose. El plástico le aprieta el puente de la nariz.
—No termino por acostumbrarme a ellos.
Esperaba que el enfermero respondiera. En su lugar lo encuentra con el brazo más caído, las pupilas dilatadas y la boca reseca.
—Vamos… y deja de drogarte, por el amor de Dios.
Al salir, las luces del pasillo se apagan de golpe. Siente como si resbalara en el escalón de la escalera y el corazón se le acelera. Saca el celular y enciende la linterna.
—Vete a revisar qué pasó con estas chingadas lámparas. Luego me alcanzas en la habitación.
—¿Seguro que no quiere que lo acompañe?
—Por favor, haz lo que te pido.
Baja con rapidez y atraviesa los pasillos hasta la entrada de una de las habitaciones de chequeo. El personal está reunido; al verlo, se hacen a un lado. Dentro, tres enfermeros rodean la cama: uno con el ojo morado, otro con arañazos en la cara, el tercero aplica alcohol con una gasa.
Elías no deja de forcejear ni de gritar. Cuando ve al médico, la resistencia cede poco a poco. Su cuerpo se afloja, pero los enfermeros mantienen la presión. Las correas le dejan marcas rojas y blancas en la piel.
—Aflojen un poco, no lo suelten del todo.
—¿Seguro, doctor Alfaro? Estas marcas se parecen mucho a las de autolesión.
—Son marcas de presión, no de autolesión. Está entrando en fatiga y la ansiedad le dispara la tensión muscular. Francamente no entiendo cómo llegaron a esa conclusión. Ya, suéltenlo.
—Como usted diga, pero yo no me confiaría.
—Elías ¿puedo confiar en que no vas a intentar algo que nos cueste a todos una incapacidad?
—Sí, Doc, aquí me quedo quitecito.
—Confío en ti. Ustedes vayan a la enfermería. Y no esperen una incapacidad: nadie va a morirse por esto. Primerose, de aquí en adelante siga el protocolo de atención de crisis y no espere a que yo llegue.
Ella se limita a asentir. El psiquiatra observa una aguja preparada en la mesa que acaba de dejar la enfermera. Se la pasa al último enfermero en salir, luego se acomoda frente a Elías y se coloca el cubrebocas.
—¿Qué pasó, joven Elías?
—¡Qué bueno que vino! Sentía que ya no le importaba.
—Sabes que no es cierto. Teníamos sesión mañana. Esto es un retroceso. Incluso valoraba permitir tu primera salida el próximo mes, pero con esto, el comité difícilmente lo aprobará.
—Respecto a eso… no estoy seguro de querer tener esas salidas.
El médico parpadea, mueve la cabeza, se recuesta hacia atrás y cruza la pierna con lentitud.
—¿Me quieres explicar?
—No duermo, no tengo hambre, todos me irritan. ¡Es más! Golpeé a Tim porque me dijo que apagara la luz. ¡Está pendejo! ¿Acaso no ve que no se ve nada?
—Lo sé. Pero no justifica golpearlo ni empujarlo de su silla de ruedas.
—Ese no fui yo. Le pegué en el brazo. Luego vinieron sus simios y, cuando me quisieron agarrar, uno lo aventó. Faltaba nada para que me volvieran a sedar.
—Elías, entiéndelo: Pues no les dejabas muchas opciones al pelearte con ellos. ¿Viste que tenían la aguja lista? Íbamos a retroceder a los primeros días de tu ingreso.
Elías baja la mirada. El médico se ajusta las gafas y vuelve a presionar el puente de la nariz. El silencio se instala, áspero, como si ninguno quisiera ser el primero en ceder.
—Si es necesario, hágalo. Hay momentos en que me escuecen manos y piernas, no me dejan dormir. Con la pastilla creen que basta; su pinche desloratadina no me hace nada.
—¿Quién te está dando desloratadina? Eso no figura en tratamiento aquí.
—Lo que sea, porque ahora tengo pesadillas, me levanto con el corazón agrietado de tanto latir, empapado de sudor y temblando como un chihuahua maldito.
Traga saliva y tose. Las palabras se atascan y salen a golpes, densas, como mermelada en el fondo del frasco. ¿Y sabe qué? Siento que me desgarran por dentro. Es insoportable, Doc. Estoy cansado de vivir así.
—Lo que describes es una somatización intensa… —se interrumpe, suspira, y baja la voz—. ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Elías llora, tanto que moja las sábanas.
—¿Acaso no recuerda lo que le dije la última vez?
—Sí, pero me aseguraste que estabas mejor.
—Uy, ¿desde cuándo les creen a los que estamos encerrados? Ya me hacía en el cuartito oscuro.
—Nadie va a ir a ningún cuarto oscuro.
—Creí que estaba mejor, entonces las pesadillas iniciaron esa noche. Siempre comienza igual: cuando Camila y yo nos tapamos. Basta con estar en mi cama para que me falte el aire y sienta que el corazón se me sale. ¿No se da cuenta? ¿No me vigilan con su camarita?
—Te la quité porque decías que te alteraba. Confiaba en que, si pasaba algo, me lo dirías.
Elías mueve las manos y las correas lo sujetan con fuerza. El cuello se le pone rígido, los dientes apretados, la respiración entrecortada.
—¡Como una chingada! ¿Me puede quitar esto?
Se agita aún más; los tobillos forcejean contra las cintas, la piel enrojece y aparecen marcas irregulares que se vuelven blancas al instante.
—Por tu seguridad no puedo. Lo que presentas corresponde a ansiedad postraumática. Es esperable que tengas esta sensación de desbordamiento.
—¡Déjese de pendejadas! ¿También es normal querer asesinar a estos estúpidos? ¿Normal no salir de la cama si no me obligan? ¿Normal tener insomnio? ¿Ya le contaron que me masturbo casi toda la noche?
La barbilla le tiembla, aprieta los puños y la mandíbula rígida apenas le deja respirar. El médico tensa los hombros, traga saliva y se reacomoda en la silla. Elías deja de forcejear, sorbe moco.
—Cuando Camila se tapó me agarró del brazo y me lo acarició. Yo quería irme, salir a la sala, prender la otra tele… pero me sujetó con fuerza. Me jaló hacia ella. Quedamos tan cerca que sentía su respiración en mi boca. Entonces me besó y me agarró la entrepierna. No supe cómo reaccionar, estaba desconcertado, como ajeno a la realidad.
El psiquiatra lo escucha inmóvil. Primerose está por entrar; él la detiene con una seña.
—La pendeja me dejó atónito. Me llevó la mano a su vientre y me pidió que le hiciera lo mismo. Le obedecí. No sé en qué momento me desabrochó el pantalón y metió la mano, me lo agarró y me dijo al oído que la tenía grandota. ¡Perra madre! Yo no estaba entendiendo un carajo.
Elías aprieta los puños con tanta fuerza que se le marcan las venas de las manos. El rostro, enrojecido, se clava en el médico. Él lo observa impávido, con la pierna cruzada y la barbilla apoyada sobre la mano. Parpadea varias veces, como si buscara en vano en qué anotar.
—Luego se me subió encima, se quitó la blusa y me ordenó lamerle los senos. Todo pasó tan rápido, tan torcido, que no sé cuánto duró. Hasta que me dijo que “ya, que ya era suficiente”. Se bajó y me miró con esa cara de enojo, como las mamás, y sólo se cubrió los senos con las manos. Me dijo que me fuera.
Elías afloja el cuerpo, parpadea. Hace por limpiarse, pero de nuevo las correas. El médico toma un pañuelo, lo acerca y lo deja extendido unos segundos. Hasta que se percata de lo que está haciendo, que Elías lo ve extrañado ante el gesto y el ruido de las correas. Termina por limpiarle él mismo las lágrimas.
—Pero yo no entendí qué significaba ese “ya”. ¡No supe qué carajos me había hecho! Y ahora esas escenas regresan una y otra vez. Me siento asqueroso.
Elías baja la mirada, exhausto. Deja de forcejear y voltea a la puerta: le da la impresión de que alguien lo observa desde ahí, escondido. El resto del personal se había ido. El silencio llena la sala; el médico se acomoda los lentes y suspira largo y tendido, por un momento hace por decir algo. Afuera, un portazo lejano y el eco de pasos rompen la quietud. Las lámparas del pasillo vuelven a estar encendidas. La calma apenas dura un instante.
—Unos días después ya estábamos como si nada. Me llamó a su cuarto y me quedé en la puerta, no quería entrar. Estaba por irme cuando me jaló de los hombros y me aventó a la cama. Con un listón me amarró las manos detrás de la espalda. Primero lo consideré como un juego, pero cuando me bajó el pantalón… se me aceleró el corazón y le supliqué que no me hiciera nada. Se me acercó al oído y me susurró que ahora yo la iba a obedecer en todo lo que me pidiera. Me puse a llorar y después de un rato de que ella me estuviera acariciando y hacerme que la tocara con la boca, me dijo que sólo me desataría cuando dejara de llorar. Y que, si lo contaba a alguien, le haría daño a mi mamá. Le creí: si me había hecho eso, podía hacer cualquier cosa.
>>Cuando me dejó y después de todo lo que me hizo, caminaba adolorido, con la piel ardorosa. Mi madre lo notó y me preguntó a su particular forma —Elías sorbe moco, está más calmado—. Le conté. ¿Y qué pasó, Doc? —ensaya una media sonrisa torcida y un pujido— Me golpeó. Dijo que en su casa no había jotos ni maricones.
El médico, junto a la cama, le seca las nuevas lágrimas con el mismo pañuelo arrugado. Elías gimotea, reniega al notar que sigue atado. De pronto, solloza más fuerte y gira el rostro hacia la pared, como si quisiera enterrarse en ella para no ser visto.
—Me siento usado. Una piltrafa humana, alguien que no merece nada. Debí detenerla. ¿Pero qué hacía un niño como yo ante eso? ¿Por qué soy yo quien está atado y no ella? ¿Por qué no me defendieron ese día?
El médico susurra:
—¿Desesperanza aprendida?
Sus ojos parecen hundirse, dándole al rostro un dejo de tristeza. Al mismo tiempo que Elías se voltea hacia la pared, el psiquiatra mira hacia la entrada: descubre a Primerose secándose los ojos en silencio. Él le hace un gesto de desaprobación. Ella, al notarlo, baja la mirada y se retira con pasos cortos, con los muslos y hombros tensos.
—Sí, Doc. ¿Por qué no me ayudó en esa ocasión? Supongo que estaba ocupado. Incapaz de ayudar de manera eficaz. Como siempre. Así que hice lo de siempre: aprender a defenderme. Cuando cumplí la edad de mi prima, hice lo que tenía que hacer. Descubrí que no fui el único al que agredió. Varios de mis vecinos también. Ella los tocaba, los grababa. Ellos lo veían como un juego. Yo no.
>>Ese día miré por la ventana: la luz dorada rompiendo las nubes grises. Dentro de mí surgió un desprecio ardiente por todo lo que sus manos habían manchado. Y cuando el sol dejó el cielo, yo le quité lo que más le gustaba: los perros y gatos de los vecinos. Cada uno que se apagaba en mis manos era como hacérselo a ella. Me desgarraba desde las entrañas, porque nunca había lastimado a otro ser. Pero en ese momento, el coraje y la repulsión que tenía hacia ella hacían que no los viera como mascotas, sino como la extensión de su sombra sobre mí.
>>Esa tarde era como la del día que lo fui a ver, Doc. Grisácea, con la luz atravesando el muro algodonezco.
El consultorio queda suspendido en un silencio espeso. Elías respira entrecortado, el vientre contraído como si guardara un nudo imposible de desatar. El médico se endereza en la silla, mira hacia la mesa donde reposan las medicinas; toma la torunda que dejó preparada el enfermero y la acerca a la nariz. Aspira el olor a alcohol, carraspea. Luego fija la mirada en la ventana y carraspea, como si buscara aire, algo a qué asirse, antes de hablar.
—Doc… ahora al recordarla me duele en la barriga, me anuda la garganta. Me arden los ojos.
—Elías. Todo lo que me has dicho es muy duro. Te prometo que haré todo lo posible para que encuentres alivio. Prepararé un protocolo de intervención…
 —¡Cállese, Doc! Lo que ha hecho no ha servido. ¡Confié en usted! Ni el cubrebocas recuerda ponerse. Ninguno se me va a escapar. Tarde o temprano, todos tendrán lo que se merecen. Como Camila. Más vale que no me suelte, ni me dé de alta. Porque juro que van a pagar. Cuando menos lo esperen.
—¡Cállese, Doc! Lo que ha hecho no ha servido. ¡Confié en usted! Ni el cubrebocas recuerda ponerse. Ninguno se me va a escapar. Tarde o temprano, todos tendrán lo que se merecen. Como Camila. Más vale que no me suelte, ni me dé de alta. Porque juro que van a pagar. Cuando menos lo esperen.
>>Y mientras ese día llega, ayudaré a mis compañeros. Seré su apoyo. Seré quien impida que ellos queden malditos por el silencio: el del abuso o de la indiferencia.