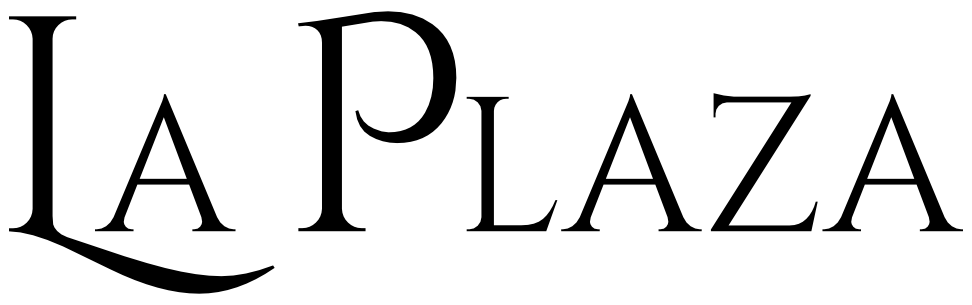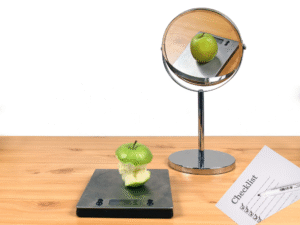En su ensayo La crisis de la educación, incluido en Between Past and Future, Hannah Arendt advirtió que la verdadera misión de la educación no es moldear a los jóvenes según las necesidades del presente, sino introducirlos en un mundo que existía antes de ellos. Para la filósofa, el papel del adulto no es simplemente acompañar: es asumir la responsabilidad de presentarles la herencia cultural, política y ética que sostendrá sus futuros pasos.
Cuando esta transmisión falla —porque los adultos se rehúsan a ocupar ese lugar de puente entre el pasado y el porvenir— dejamos a los jóvenes librados a su suerte: sin raíces que los anclen ni alas que los impulsen. En ese vacío, las nuevas generaciones buscan construir sentido en soledad, a menudo en espacios digitales donde la conexión es amplia, pero también fugaz y superficial.
Arendt no reclamaba una autoridad autoritaria, sino una autoridad construida sobre la coherencia y la responsabilidad: la capacidad del adulto de decir “este es nuestro mundo” y prepararlo para que los jóvenes lo renueven. Lo contrario —señalaba— es el abandono: delegarles a ellos la tarea de encontrar sentido en un mundo que les entregamos a medias.
Adultos a la defensiva, jóvenes en fuga
“Este mundo… no estamos en casa de forma muy segura. Haz lo mejor que puedas; no tienes derecho a exigirnos cuentas. Somos inocentes, nos lavamos las manos contigo”. Con esta frase, Arendt retrata el sentir de una generación adulta que se sabe superada por un mundo líquido, cambiante e inestable. En esa desafección surge la fractura: los adultos miran con recelo lo digital, lo joven y lo diferente, mientras que los jóvenes descartan a sus mayores como obsoletos, incapaces de ofrecer respuestas a desafíos inéditos como el cambio climático, la salud mental o la precarización laboral.
¿Cómo empezar a tender puentes?
Arendt no ofrece una receta simple, pero sus ideas nos dan pistas para reconstruir el diálogo:
-
Recuperar el sentido de la autoridad como responsabilidad. La autoridad, decía Arendt, no es dominio: es compromiso. Significa presentarse ante los jóvenes como alguien que cuida el mundo y que está dispuesto a entregarlo mejorado. No se trata de “decirles qué hacer”, sino de vivir de acuerdo con lo que predicamos.
-
Reconocer el valor de lo nuevo. Arendt acuñó el concepto de natalidad para hablar de la capacidad humana de iniciar algo nuevo. Cada generación trae una chispa de renovación; escuchar sus propuestas en vez de descalificarlas como ingenuas puede ser el primer paso para reconstruir la confianza.
-
Crear espacios de encuentro real entre generaciones. Talleres, programas de mentoría inversa, proyectos comunitarios o incluso simples conversaciones familiares pueden funcionar como laboratorios donde jóvenes reciben el legado del pasado mientras los adultos aprenden a mirar el presente con ojos frescos.
-
Educar para el mundo, no solo para el mercado. Arendt rechazaba la educación reducida a la empleabilidad. Quería una educación que forme ciudadanos capaces de pensar críticamente y actuar en el espacio público. Un modelo así puede convertir los encuentros intergeneracionales en algo más profundo que un intercambio de destrezas: en una apuesta por reconstruir comunidad.
El verdadero acto de resistencia
Arendt nos deja una advertencia y una invitación: sin una autoridad educadora responsable, sin transmisión cultural y sin escucha, podría desaparecer la posibilidad de un diálogo genuino entre generaciones. Pero si adultos y jóvenes nos reconocemos como parte de una continuidad viva, podemos rescatar el sentido de comunidad que tanto necesitamos.
Si los adultos asumimos nuestro rol como guardianes y narradores del mundo —y si los jóvenes encuentran en nosotros aliados en lugar de jueces—, tal vez podamos dejar de cavar trincheras y empezar a tender puentes.
En una época líquida, como diría Bauman, el verdadero acto de resistencia quizá sea este: detenernos a encontrarnos, a enseñarnos mutuamente, a construir juntos un mundo habitable.