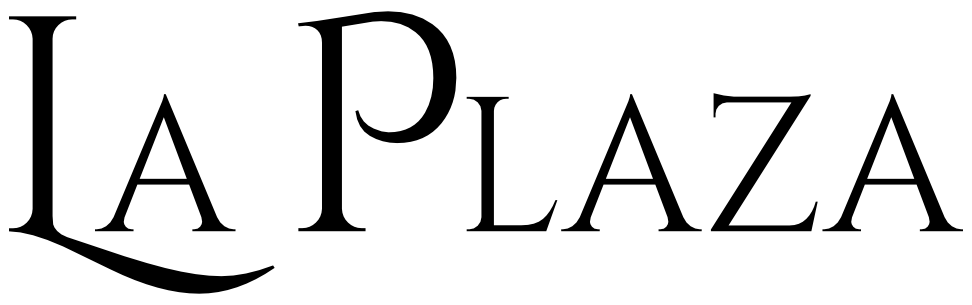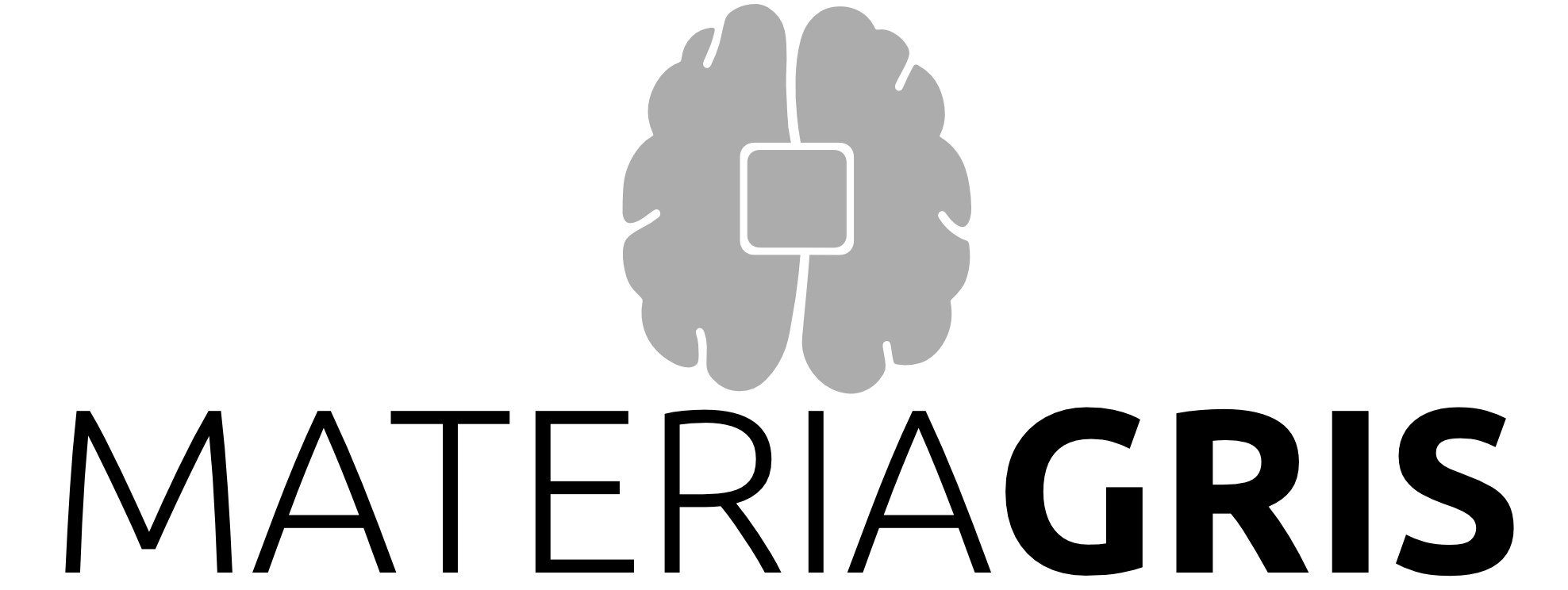Este texto nace más como una carta de amor a la música contemporánea que como un absurdo intento de adoctrinamiento. Es principalmente una invitación a reflexionar acerca de lo que escuchamos, lo que sentimos… y lo que a veces preferimos no oír ni ver.
Para exponer mi punto, compartiré un ejemplo:
Hablemos de lo que ocurría en la música durante la época de Vivaldi, específicamente en “La Primavera”, una de las partes más emblemáticas de Le quattro stagioni. La obra musical; está acompañada de un soneto que forma parte de la partitura, escrito por el propio compositor y violinista :
La primavera
Llegó la primavera, y los rientes pájaros la saludan con su canto.
Bajo el soplo del céfiro, las fuentes con dulce son discurren entretanto…
¿No produce un suspiro imaginar esta escena idílica? Me gusta pensar que, por un momento, la humanidad entera se encontraba en ese hermoso trance.
 Pero, ¿qué pasó para dejar de crear arte tan sublime y elegir, aparentemente, hacer puro ruido?
Pero, ¿qué pasó para dejar de crear arte tan sublime y elegir, aparentemente, hacer puro ruido?
Pasó la Segunda Guerra Mundial.
La vergüenza de la humanidad quebró ese estado de inocencia también en el arte. El salto de lo bucólico a lo trágico no fue un accidente: fue un acto consciente. Después del horror vivido, muchos artistas sintieron que no podían seguir hablando solo de pajarillos cantores mientras se cometían genocidios infernales en la tierra.
El arte cambió por una necesidad ética y estética tras las tragedias del siglo XX. Ya no bastaba con embellecer el mundo: había que expresar lo que dolía.
Mucho arte sigue hablando de sueños y belleza, y es maravilloso que así sea. Pero también existe el arte que nos incomoda, que nos sacude, que nos enfrenta con nuestras sombras. Ese arte es necesario.
Extendamos esta carta de amor también a otras manifestaciones artísticas contemporáneas.
Leamos Lolita, de Vladimir Nabokov. Leámosla con atención, incluso con desasosiego, si es necesario. Porque ahí está el monstruo, vestido de prosa brillante. Expongamos esas sombras antes de que crezcan. Nombrarlas, verlas, reconocerlas: esa es nuestra mejor defensa frente a ellas.
Observemos el Guernica de Picasso y contemplemos a esa Mater Dolorosa que no recibirá un Stabat Mater porque su caso fue el de miles. Contemplemos su horror, ¡para que no se olvide! Y no volvamos a hacerlo.

Escuchemos el Tren ofiarom Hiroszimy, de Penderecki. Y preguntémonos: ¿Eso que escucho son gritos? ¿Son sirenas anunciando la llegada de las bombas? Percibamos, imaginemos. Pero sobre todo, pensemos. Durante esos ocho minutos y treinta y dos segundos, sintamos el dolor de las víctimas.
Veamos La noire de… de Ousmane Sembène y pensemos en la esclavitud moderna. Imaginemos un cine que no sea solo entretenimiento, sino también una poderosa arma de denuncia.
Después, si queremos, volvamos al arte que nos hace felices. Al arte que nos eleva. Tal vez, después de todo esto, miremos con humor –o con asombro renovado– 4’33”, la obra de John Cage, en la que el ejecutante se sienta frente al piano… y no toca una nota durante cuatro minutos y treinta y tres segundos.
Cage decía que no son cuatro minutos y treinta y tres segundos de silencio. Porque el silencio no existe, ya que durante ese tiempo, el público se enfrenta a su entorno sonoro. Añadiré: A su incomodidad… a su conciencia.
Esta fenomenología presentada en Cage tiene su reflejo en la literatura y la pintura: El fantasma, de Samperio, un microcuento que no tiene una sola palabra. Es únicamente una hoja en blanco. Y en Blanco sobre blanco, de Kazimir Malévich. Otro lienzo sin imagenes.
Y en medio de estas experiencias surgirán la interrogantes:
¿Es esto un homenaje al silencio, a la ausencia de imágenes y palabras? ¿Un experimento para expandir los límites de la experiencia artística? ¿Una tomadura de pelo? No importan las preguntas ni las respuestas. Lo verdaderamente trascendental es que nos cuestionemos una obra de arte. Porque solo entonces puede transformarnos.
Y después de todo esto, meditemos también sobre este artículo.
Para que podamos decir, sin pasar de largo: Prefiero ese arte que me hace sentir cómodo. Y eso está bien, ese es tu principal derecho como espectador.
El derecho del artista es mostrar lo que nadie quiere ver.
Conclusión:
La música contemporánea es ruido, sí. A veces, un ruido insoportable. Porque lleva en sus entrañas algo de nuestro propio ruido interno. Es el eco de lo que no queremos oír, pero que ya habita en nosotros. Y quizá por eso, más que nunca, necesitamos escucharlo.