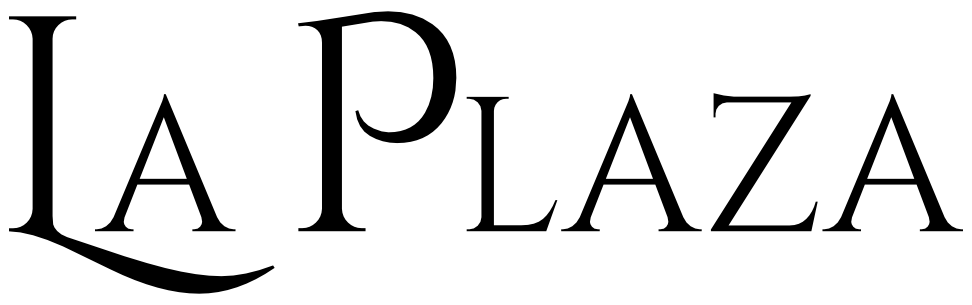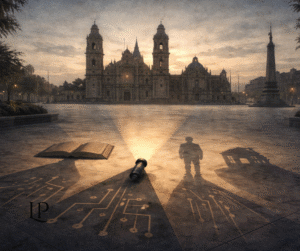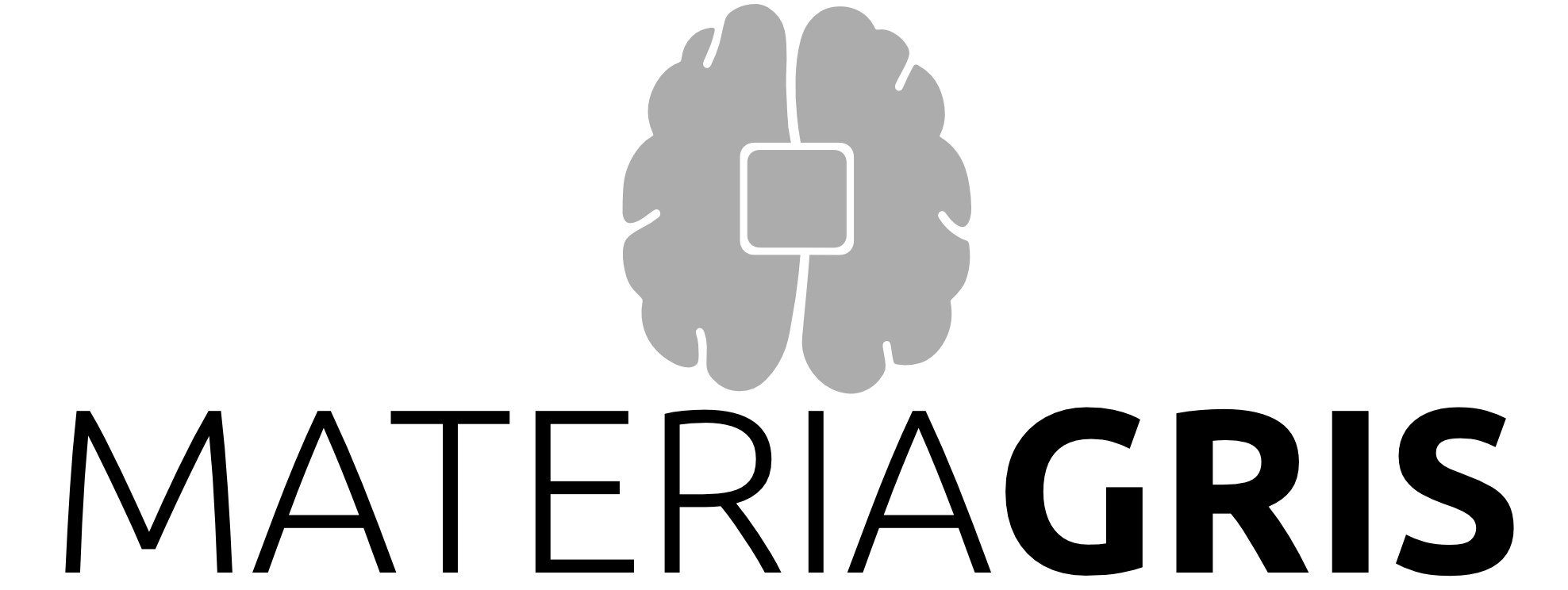En el corazón de una ciudad construida sobre los restos de otra, las ruinas suelen hablar más de lo que se preserva con esmero. Así ocurre con las Atarazanas, aquel primer edificio ordenado por Hernán Cortés tras la caída de Tenochtitlán, cuya silueta hoy apenas se intuye en la memoria de la Ciudad de México. Nacidas como fortaleza, arsenal y símbolo del dominio conquistador, las Atarazanas son también una cicatriz que revela las tensiones entre poder, exclusión y olvido en el trazo de la capital virreinal.
Más que un simple astillero, las Atarazanas fue pensada como un bastión defensivo en un territorio todavía hostil. Cortés, temeroso de una posible sublevación indígena tras la victoria de 1521, buscó levantar un refugio armado, seguro, conectado con el agua, con salidas tanto lacustres como terrestres. Allí, entre las calles del actual barrio de La Merced y el pueblo de La Candelaria de los Patos, se resguardaron los trece bergantines —las mismas embarcaciones con las que el capitán selló la derrota del imperio mexica—. El sitio no solo era estratégico, era simbólico. Era la afirmación de que la conquista debía anclarse física y espiritualmente en la tierra que se sometía.
Pero la gloria de los bergantines fue breve. A medida que el lago retrocedía y los canales se secaban, la construcción perdía sentido. Hacia 1524 ya no había suficiente agua que justificara su uso naval, y el gran bastión se volvió una ruina anticipada. Esa derrota del paisaje líquido significó también el olvido de la estructura que alguna vez fue vital para el control de la ciudad. Las aguas que protegían la salida de los españoles se retiraron, dejando tras de sí un edificio que, sin su vínculo con el lago, se convirtió en un cuerpo vacío.
Y, sin embargo, las Atarazanas no desapareció. Fue reciclada por la ciudad, como se recicla la piedra de un templo vencido. A partir de 1572, el edificio se refundó y cambió de rostro para albergar el hospital de San Lázaro, destinado a los enfermos de lepra. Al mismo tiempo, en extramuros existió la Iglesia de San Lázaro. Así, el antiguo símbolo del poder militar fue resignificado como espacio de exclusión, en un gesto profundamente irónico y revelador. El oriente de la ciudad, donde se ubicaba el hospital, había sido históricamente relegado: poco deseable para habitar, expuesto a tolvaneras, malos olores y condiciones insalubres. La ciudad le asignó a ese lugar a quienes quería mantener lejos, como si el olvido fuera también una política de salud pública.
Esta transformación no fue únicamente arquitectónica. Fue simbólica. Las Atarazanas pasó de ser una herramienta de vigilancia a un espacio para esconder lo indeseado. Lo que en un principio vigilaba a los indios, ahora escondía a los enfermos. La zona misma, empujada hacia la periferia del poder, fue también destino de otras funciones marginales. Por esa zona pasaban las mercancías que llegaban de Puebla y Veracruz; cerca de allí se construyó la garita de San Lázaro, la única sobreviviente del sistema de control fiscal virreinal. A finales del siglo XIX, aún servía como punto aduanal y, después, albergó la terminal del ferrocarril interoceánico. Así, la marginalidad del espacio convivía con su relevancia logística: era el umbral, pero no el centro.
La decadencia final llegó con el abandono. Para el siglo XX, las ruinas de la Iglesia de San Lázaro fueron invadidas, convertidas en fábrica y lentamente olvidadas. Solo algunas piedras de tezontle, tal vez extraídas de antiguos adoratorios mexicas, seguían hablando con voz baja sobre el pasado enterrado. Aun así, la historia siguió fluyendo bajo las calles: por allí llegaban las canoas desde Xochimilco, cruzando el canal de la Viga y la acequia de Roldán, hasta desembocar en el gran mercado de La Merced. Algunas de esas calles aún conservan la forma de los antiguos canales, recordando que la ciudad fue, alguna vez, una urbe anfibia.
En ese “manuscrito” urbano que es la Ciudad de México, las Atarazanas encarna la paradoja fundacional: fue origen y periferia, símbolo de poder y refugio del olvido. Su historia no se mide por los años que estuvo en pie, sino por los múltiples significados que encarnó. ¿Qué nos dice de nosotros una ciudad que fue construida sobre el agua y decidió secarla? ¿Qué revela de su historia el hecho de que su primer edificio esté hoy perdido, ignorado, transformado tantas veces que apenas se reconoce? Tal vez allí, entre el agua desaparecida y la piedra reutilizada, resida el verdadero rostro de esta ciudad: una mezcla de memoria, negación y persistencia.
Fuente: Libro “Construcciones coloniales de américa latina.” “Colonial buildings in Latin America.” Tomo II página 301. Cambridge University Press.