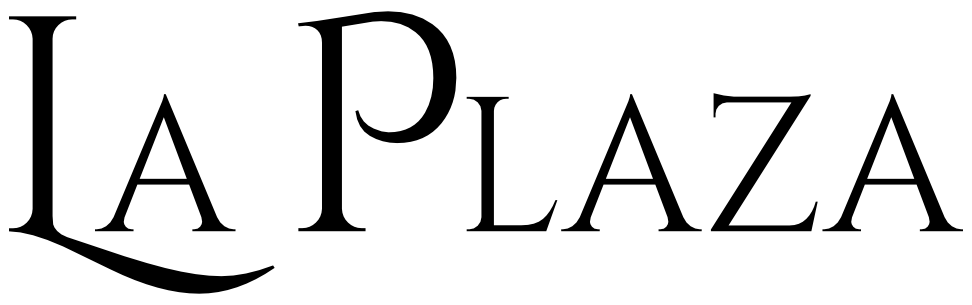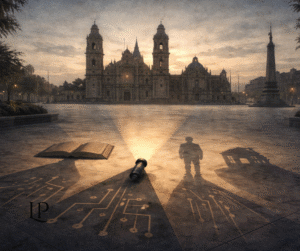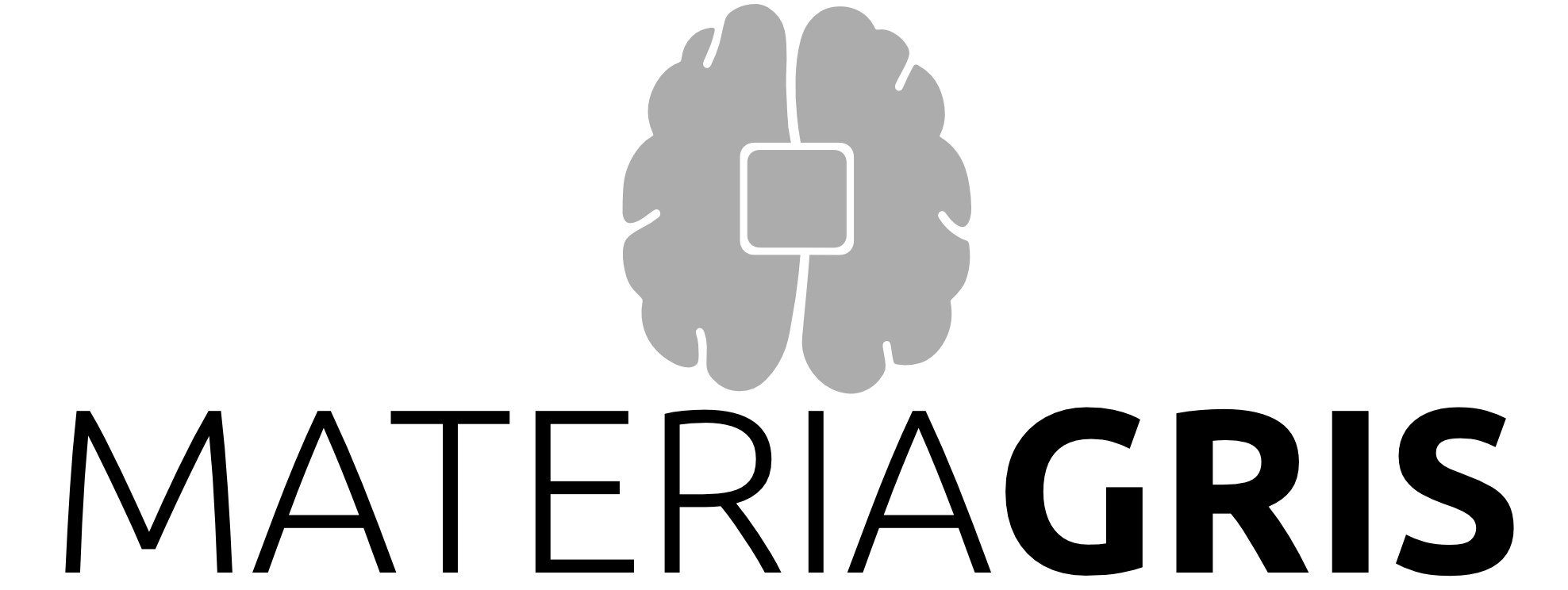¿Por qué, cuando se habla del nacimiento del cine, aparece esa imagen inconfundible de la luna con un cohete en el ojo? Un rostro blanco, redondo, atónito. Nuestro satélite herido.
Esa escena inolvidable pertenece a una de las películas más icónicas de los orígenes del cine: Le Voyage dans la Lune (Viaje a la luna), dirigida por Georges Méliès en 1902.
Catorce minutos bastaron para abrir una nueva dimensión: el cine no como documento, sino como hechizo.
Desde entonces, esa luna con el ojo lastimado nos observa desde los libros, los museos, las pantallas… y en nuestros sueños.
¿Quién fue el hombre que se atrevió a dispararle a la luna? ¿Y por qué su obra sigue iluminando la noche del cine?
Solo un mago podía ver el futuro a través de un truco
Georges Méliès nació en París en 1861, entre máquinas de coser y hormas de zapatero. Pero mientras su familia fabricaba calzado, él soñaba con levitaciones y desapariciones.
Estudió arte, trabajó con su padre, pero su alma pertenecía al ilusionismo. A finales del siglo XIX, compró el Théâtre Robert-Houdin y lo transformó en un templo de maravillas: espejos, autómatas, lámparas, humo. Allí no se contaban historias; se materializaban.
En 1895 asistió a la primera proyección de los hermanos Lumière. Vio obreros saliendo de una fábrica. Un tren que llegaba a una estación. Y aunque el público aplaudía, Méliès pensó en otra cosa: “Esto es magia, pero aún no lo saben.”
Compró una cámara. La desarmó. La reinventó. Y una tarde, cuando el aparato se atascó durante una grabación, descubrió por accidente el secreto del cine como ilusión: hacer que algo desaparezca, se transforme, regrese del más allá.
Había nacido el truco de sustitución. Y con él, una nueva forma de mirar el mundo.
El arquitecto de los sueños
Entre 1896 y 1913, Méliès filmó más de 500 películas, muchas de ellas hoy desaparecidas como polvos de hada. Inventó casi todos los efectos especiales del cine primitivo: sobreimpresiones, animación cuadro por cuadro, escenografía pintada, fundidos, encadenados, maquetas, exposiciones múltiples.
Levantó el primer estudio cinematográfico del mundo, con paredes de cristal para atrapar la luz, solo la necesaria para crear su polvo de hadas.
En Viaje a la luna, inspirada en Verne y Wells, un grupo de sabios se lanza al espacio en una cápsula disparada por cañón. Aterrizan en el ojo del astro, enfrentan a los selenitas —seres acrobáticos de otro mundo— y regresan triunfantes a la Tierra.
La historia es absurda, gloriosa, imposible. Y sin embargo, conmovedora.
Roger Manvell escribió que esa película fue “la primera en combinar narración compleja, efectos especiales, música y montaje en una unidad artística completa”.
Era técnica, sí. Pero también era poesía.
Otras de sus obras —El hombre de la cabeza de goma, El melómano, El castillo encantado— eran laboratorios visuales donde el cuerpo se duplicaba, la cabeza flotaba, el humo tenía voluntad y los objetos soñaban con transformarse.
Cada filme era un acto de prestidigitación. Cada encuadre, un portal a lo maravilloso.
La caída del mago
Pero el tiempo no perdona ni a los hechiceros.
A partir de 1908, el cine cambiaría. El realismo se impuso, el montaje se sofisticó y los grandes estudios como Edison y Pathé impusieron su lenguaje.
Méliès, con su estética teatral y artesanal, quedó fuera de la función.
Cerró su estudio en 1913. Vendió sus películas como material reciclado: doloroso debió ser contemplar su polvo de hadas convirtiéndose en peines y tacones.
Durante años, fue un hombre olvidado. Trabajó como vendedor de juguetes y caramelos en una estación de tren. Nadie podría sospechar que aquel anciano había volado a la luna antes que nadie.
Hasta que en los años 30, un joven archivista —Léon Druhot— y el periodista Maurice Bessy redescubrieron su obra.
En 1931, la Cinemateca Francesa le rindió homenaje. En 1932, recibió la Legión de Honor. Murió en 1938. Con el corazón herido, pero con la certeza de que su luna seguía viva.
Un legado que brilla en la sombra
Georges Méliès es hoy considerado el padre del cine fantástico.
Martin Scorsese lo retrató en Hugo (2011) como un anciano triste, pero aún capaz de mirar el mundo con asombro.
En esa película, el cine no es solo mecánica: es memoria, emoción, ternura.
Una linterna mágica que alumbra lo invisible.
“El cine tiene el poder de mostrar sueños, de multiplicar los mundos posibles”, escribió Méliès. “No hay invención más mágica que aquella que nos permite vivir otras vidas en la pantalla”.
Y es cierto. En un mundo donde los efectos digitales han conquistado la imagen, la figura de Méliès nos recuerda algo esencial: Ninguna técnica basta si no hay alma.
Por eso, más de un siglo después, esa luna herida sigue brillando.
Porque el cine —el verdadero— nació de un truco. Porque hubo un hombre que soñó que era posible alcanzar las estrellas… y nos hizo creerlo.
Méliès inventó una nueva forma de mirar el mundo. Irónicamente, para lograrlo, dejó tuerta a la luna. Como si un hechicero —y quizá lo fue— hubiera sacrificado la vista del astro para ganarse la propia. Le incrustó un cohete, no para herirla, sino para abrirle un ojo nuevo.
Ese fue su truco mayor: enseñarnos que la vista transformada también puede ser un acto de magia.
Desde entonces, todos los cinéfilos llevamos un poco de ese ojo lunar en la frente.