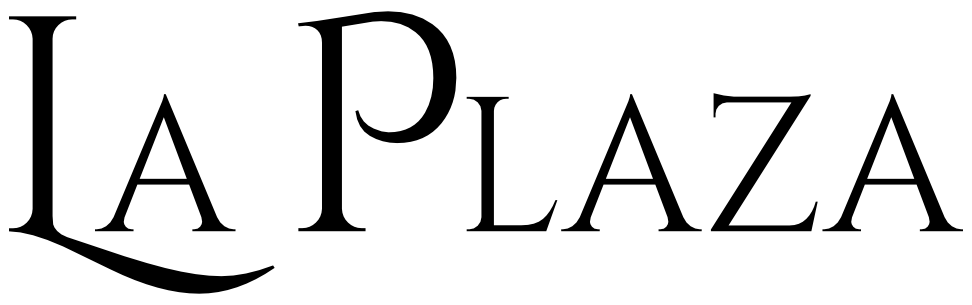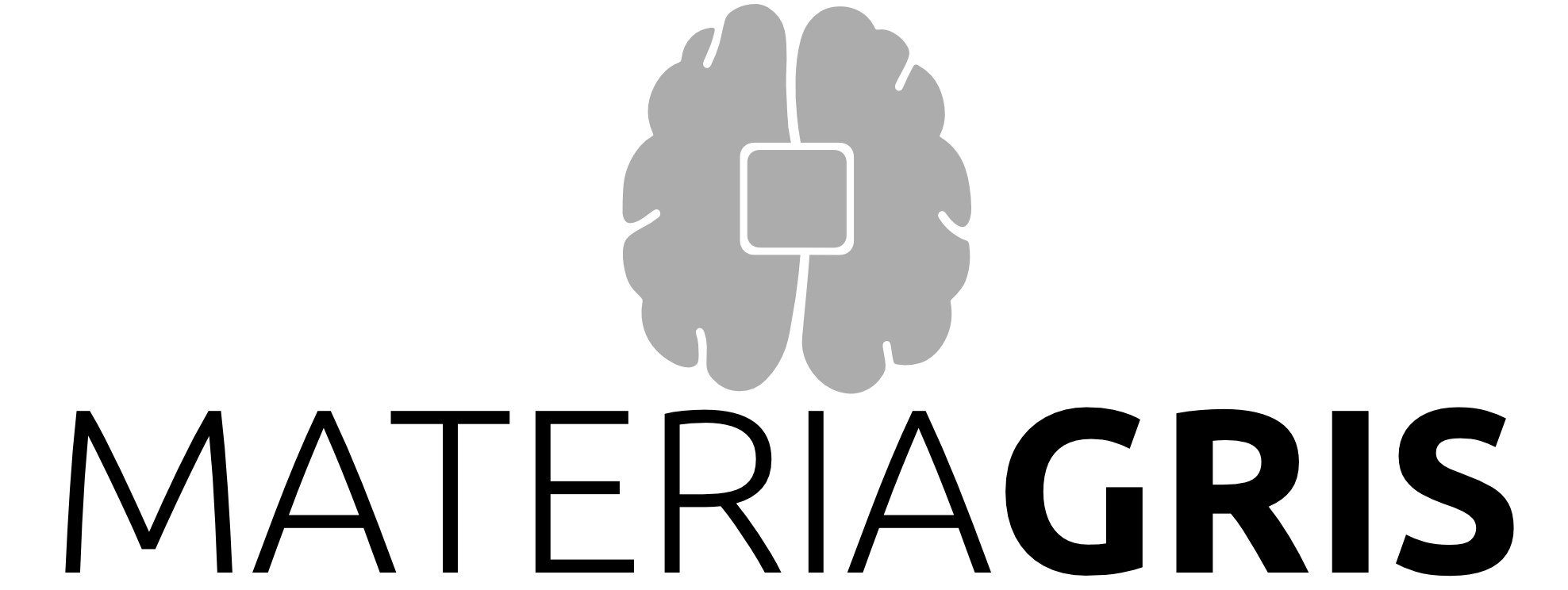Desde su lugar, Olivia observa con ojos vivaces el trajín. Las sábanas cubren parte de los anaqueles: se distinguen pantalones, playeras y otras prendas que sacan por un lado y meten por otro; también, de otras puertas sale mercancía en cajas pequeñas y grandes. Siempre con prisa.
Con el conocimiento que tiene la Olivia, si pudiera, dibujaría aquel laberinto: salidas a locales comerciales; almacenes; puertas que no parecen tener manija; túneles que permiten el paso a otros edificios. Muchos de ellos, se dice, siempre han existido y otros los han ampliado las familias que allí habitan.
Distingue con claridad a aquel hombre alto, moreno, que camina con paso tan recio que podría pisar a quien se le ponga enfrente. Llega de noche, nadie sabe el día, “por seguridad”, dicen los más rucos, quienes dan las órdenes allí. Algunos le llaman “El Capi”; pero, según esto, nadie conoce su nombre; ni su rostro, detrás de los lentes oscuros, cubrebocas y sombrero. Es demasiado para la Oli, una mente que no tiene la imaginación suficiente, acaso sí la malicia.
Tepito fue una zona de indios alejada de la urbe, que se atuvo a lo que la providencia les brindó, así que esa prodigiosa tierra se ha labrado con sangre y fuego.
Hoy, la temeridad de la Oli la lleva al cuarto donde se encuentran los paquetes compactos de polvos y otras sustancias. Entra por aquí, por allá; husmea, rasca y prueba esto y lo otro; pero la intuición le previene para andar con sigilo… Si uno de los rucos la descubre le mete un plomazo, sin misericordia. Ya lo ha visto y no quiere probar. Luego de realizar sus pesquisas sube pesadamente a la azotea; casi a rastras, se tumba al sol y disfruta los efectos: sus pequeños y rojos ojillos se dilatan, cree mirar pájaros con hélices, luego entra en un tobogán de chillantes colores, siente el cosquilleo por su flácido cuerpo y despierta al sentir mordidas de cucarachas, que se sacude como puede.
Escucha ruidos en la calle, más que otros días: sirenas y hasta balazos; sus cortas piernitas le alcanzan para refugiarse donde sabe que nadie la encontrará. En la corredera escucha que alguien le llama al Capi. No transcurre una hora y la situación se serena. Ya se habían cargado al Moncho, al Calacas, al Mustias y a un par de pirujas que andaban haciendo quién sabe qué cosas en el almacén donde se maquilan las etiquetas.
El Mantecas, que es uno de los rucos que manda allí, según alcanza a distinguir la Oli, habla con el poli, ese que nunca trae uniforme, pero que tiene la pisadita igual que el Capi. Lo jala dentro de un almacén, después meten un auto y lo retacan de mercancía: cajas pequeñas, grandes y paquetes compactos.
Luego de un rato regresan los muchachos; a las pirujas las soltaron después, a una la madrearon gacho: se va a recuperar, siempre es así. Es una madriza chambear en Tepito, pero el cuerpo y la mente se acostumbran. Los sábados a veces hay pelea de perros o peleas de chavos que se andan probando para alguna banda.
La Oli durmió el resto de la tarde, “demasiado trajín por un solo día”, intuye. Alcanza a escuchar que hoy habrá algo importante. No logra entender, pero distingue que la mercancía se guarda más temprano, mandan a los más chavos fuera, traen comida, que envuelven bien… por las cucarachas… y botellas, que traen de otro lado, las de aquí nadie las prueba.
¡Viene el Capi!, ¡viene el Capi!, los gritos amortiguados y el pisar de aquí y allá la despiertan. De pronto, el lugar entra en silencio. Se ve a los rucos que mandan, recién bañaditos y con ropa que disimula las armas de fuego y los cuchillos. Detrás de algunos anaqueles se posicionan los vigilantes, cabrones que se la rifan bien chingón y que en ocasiones los contratan.
La mesa, cubierta con un manto largo, oculta sus miserias. Los rucos están sentados de un lado; el hombre alto, moreno, embozado, que le dicen el Capi, ocupa una cabecera. Guardan silencio. Con discreción, atrapan una enorme cucaracha cerca de los jamones, unos ríen con disimulo, otros menean la cabeza; es el costo de los túneles: ratas, cucarachas y otra fauna nociva…
No se escucha el ruido de los autos. Se abre la cortina más cercana al lugar del encuentro y entran diez canijos armados; no traen uniforme, pero los delata el caminadito “rompemadres”. El poli de hace unos días escolta a otro canijo que parece el jefe. La tensión es cabrona. Con simulado desprecio recorre cada anaquel, a cada ruco y vigilante, a cada cosa y animal, quizá… camina seguro y se sienta en la cabecera, el poli detrás; los otros lugares, vacíos; él es el único chingón. A nadie pasa desapercibido que checa la mesa y retira sus manos.
Hablan el Capi y el jefe. Sus voces son serenas, cordiales como una visita social. Sólo ellos saben de los acuerdos previos, la reunión sirve para sellarlos. Una vez que se retiran y bajan la cortina, el Capi habla con los rucos:
─Van a subir la cuota ─murmullos de desaprobación se extienden en la mesa─. ¡A callar! La próxima semana hay otro operativo, lleven solo la mitad de los paquetes y todas las armas largas a la zona de seguridad ─más voces de protesta─. ¡Lo último!, ya llegó lo prometido: vamos a surtir una zona del norte, así que hay que abrir dos túneles para laboratorios. Se viene un futuro con hartas esperanzas, mis cabrones ─las protestas se tornan en celebración.
Hasta la Oli se entusiasma con la gritería y los chiflidos; pero enmudece y se le erizan los bigotes del hocico y su larga y pelona cola con las últimas palabras:
─Ah, una última cosa, ya estoy hasta la puta madre de las cucarachas y de las malditas ratas. Y ustedes hasta nombre les ponen. Mañana mismo acaban con esas alimañas. ─Agarra una cucaracha de la mesa y se escucha su crujir─. ¡Nosotros somos diferentes!