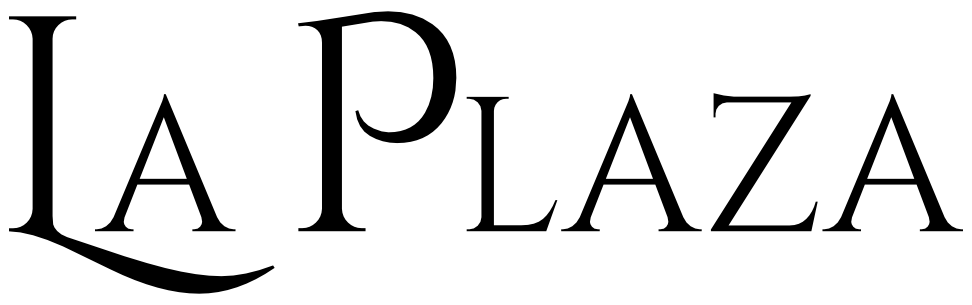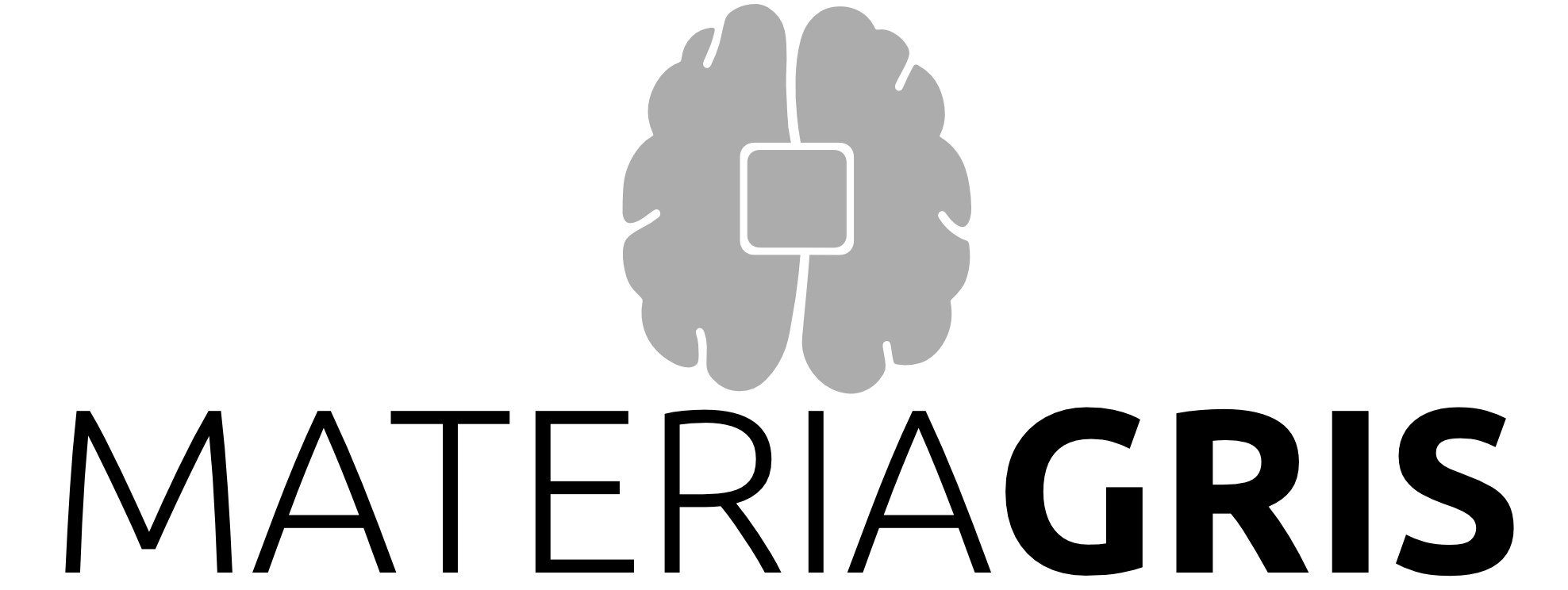Todo se fue al carajo cuando Minerva se casó con mi cuñado.
Cuando llegó ella agarrada del brazo del doctor Juventino, la joya de la corona de Doña Eufemia, mi suegra, que estaba vestida de color blanco; Minerva de negro, por el luto de su madrecita, que la tenía en un pedestal, la niña de sus ojos, o bueno, eso decían de Minerva en el mercado.
—Trabajaba en un burdel, de cortesana —me susurró Nieves, la esposa de mi cuñado el mayor; solo a ella le hacíamos caso: lo que no veía Doña Eufemia, lo terminaba descubriendo Nieves.
—Qué vulgar —continuó Elvira, la de mi cuñado menor—, sus modos de andar.
Solo miré a Minerva, altiva, con su frente en alto, mirándonos a los ojos. Cuando me miró, bajé la mirada. Silverio, mi marido, me golpeó con el codo; teníamos que matar al lechón para el huachimole.
—Sí, ya fue mucho, a trabajar —dijo doña Eufemia.
—Vamos —dijo Nieves; volteó a ver a la nueva—. Tú también.
Juventino le besa la mano; los ojos de mi suegra se le hacían para atrás.
—Por allá está la cocina, muchacha —le dice.
En el calor de la cocina, el agua hervía, el jitomate asado junto con el orégano.
—Pelas los guajes —escupió Nieves.
Azotó la canasta frente a Minerva; ella observó con repudio.
—No voy a comer eso —dijo.
Elvira y Nieves se miraron. Minerva, observando la cocina, con los brazos cruzados.
—Gudelia, apúrate, sonsa —me gritan—, ve a matar al lechón.
Odio hacer eso, y aun así me mandan a mí.
Fui a los corrales; estaba el lechón dormido. No podía matarlo, sus ojitos…
Lo tomé con cuidado, me senté en el suelo y, con el cuchillo, traté de cortar su pechito, pero no pude y, en eso, me rajé el dorso de la mano. Se me echó a correr. La sangre me paralizó; grité.
Ezequiel, el capataz, me gritaba.
—¡Estúpida!, ya se echó a correr a la cocina.
Sacó el arma, pero el lechón no dejaba de correr. Me detuve el sangrado con la otra mano. Los gritos de Elvira y Nieves se oían; fui rápido.
—No dispares, Ezequiel —gritó Nieves.
—¡Ay, Gudelia! —replicaba Elvira.
Miré a Minerva; estaba retorciéndose de risa. Ezequiel no lograba apuntarle al animalito. Minerva se paró, se acercó a él y le quitó el arma; respiró.
—¡No lo hagas! —le grité—, ya no servirá si lo haces…
El comal tronaba con las tortillas de maíz; se habían quemado. El olor inundó la cocina. Doña Eufemia, con cara de haber visto al mismísimo diablo, entró. A cada una nos dio una mirada de enojo.
—Endemoniada —gritaron Nieves y Elvira.
Minerva tomó entre sus brazos al lechón; se había espantado y se quedó quieto. Con el cuchillo en mano, lo enterró sobre el pecho del pobre animal. La sangre escurría sobre su falda y al suelo.
—¿Querían ayuda, no? —dijo, jadeando, Minerva.
Doña Eufemia se acercó a ella, la abofeteó. Nieves tomó al lechón, con cuidado de no hacer enojar más a doña Eufemia.
No las miraba; apreté los ojos. Se oyó otro golpe seco.
—¡Atrevida! —gritó Elvira—, suegra está bien.
Sacó fuerzas y la tomó del brazo; salieron de la cocina, se murmuraban cosas. Eufemia la soltó; la cara que puso, ¡tenía al diablo de frente! Eso nos lo dijo después, durante la cena. El fogón se apaga, hace falta más leña; trago saliva, la salsa aun así está lista.
Al animalito lo colgaron; la sangre escurría, era para hacer moronga. Para varios días. La cocina se quedó en silencio: solo el sisear de las ollas y el picor de los chiles güeros que tronaban sin cesar.
La moronga por fin se acabó.
En la comida servimos Elvira y yo. Minerva reía a carcajadas con Juventino; Nieves en la cocina, enojada, pero sin decir nada.
Extendí el plato sobre la cara de Silverio; Minerva alzó la voz, me espantó y solté. Cayó hecho mil pedazos. Silverio se paró y me golpeó.
—Qué sonsa, Gudelia.
 La mirada altiva de mi suegra, el silencio de mis concuñas. De veras que la tal revolución es una guerra, pero aquí, en las cocinas, también.
La mirada altiva de mi suegra, el silencio de mis concuñas. De veras que la tal revolución es una guerra, pero aquí, en las cocinas, también.
Se oyó correr la silla de Minerva; azotó las manos en contra de la mesa, los cubiertos se movieron haciendo ruido.
—¿Estás endemoniado o qué?
No la miró; ella le tocó el hombro.
—Calma a tu mula, Juventino —dijo.
Traté de pararme y nadie me ayudó; sentí una mano ligera, era ella. La esquivé.
—No —dijo Silverio—, ella puede pararse sola.
—Párate, Gudelia —me dijo Minerva.
Le quité su mano de encima de mí; por su culpa, por su risa, me habían golpeado.
—Minerva, por favor —imploró Juventino.
Tomando un vaso de aguardiente, el doctor con los ojos sobre su mujer. Minerva se fue; cuando su mirada se paró con Silverio, ambos no dijeron nada.
—¡Recojan eso! —escupió doña Eufemia—, ándale, Gudelia.
Mi hijo estaba espantado, llorando. Entre mis faldas se limpiaba las lágrimas; se ahogaba su llanto. Silverio lo golpea. Traté de detenerlo, pero no pude.
—Para que se haga hombre —le decía.
Me curé los golpes con árnica. Ahora sí me las va a pagar Minerva, pensé.
No le hablé en días, pero no parecía importarle. Seguía sin ayudarnos en la cocina; eso sí, nada más se la pasaban “papaloteando” ella y el Juventino entre los jardines de la casa, ante las muecas de doña Eugenia, que solo por verlos un día por la ventana se quemó al momento de servir los caldos. Con sus manos pecosas y sin fuerzas le ayudé a echarse pomada; me esquivó y se fue, abanicándose la quemadura.
La noche cae, la luna redonda hecha bolita; la paz que tanto se respiró los días anteriores —por la noticia de que Minerva y Juventino querían encargar chamaco— se sucumbía por los gritos y golpes de él a ella.
Salí del cuarto y Nieves, junto con Elvira, miraban en silencio la ventana.
—La va a matar… —susurró Nieves.
—Ojalá, ojalá —escupió Elvira—. ¿Y mi suegra?
— Acostada en su cama—les dije.
Me miraron sorprendidas porque no se dieron cuenta de que estaba a un lado de ellas.
Se oyó la puerta de su cuarto y, de los cabellos negros de Minerva, Juventino con la mano bien firme. La azotó en medio del patio, en los lavaderos, envuelta en una sábana.
—Tenía razón de ti —le gritaba él.
Ella se sobaba la cabeza, se reía en su cara. Juventino no podía del coraje.
—Si ya sabías, aun así quisiste, ¿no? —le dijo ella.
—Calle, mujer —gritó Silverio—, no hable cuando un hombre está reclamando.
Me tembló el cuerpo. Quería agarrarlos a cucharazos y decirle a Minerva que se fuera.
Le seguían gritando cosas. Me tapé las orejas, caminé a la cocina; dejé el griterío atrás. Ezequiel dormía, sonso, susurré. Vi el arma; la tomé, estaba pesada.
Regresé al patio.
—Te vas de mi casa, maldita mujer —gritaba—. ¿Me dabas el toloache, bruja?
Nieves y Elvira suspiraban sorprendidas; se susurraban cosas y exclamaban, cerrando los ojos con desaprobación, moviendo la cabeza y también asintiendo.
Minerva, en medio del patio, con el frío de la noche, no parecía temblar ante el enojo de su marido, que la tenía de los cabellos, bien agarrada, “pa que no se le fuera”.
—Mala mujer —le escupe a ella.
—Les voy a decir la purita verdad —sollozó Minerva.
Alzó la mirada.
—Nieves, Elvira y Gudelia —decía.
Las otras no dan la cara. Solo cierran los ojos, tapándose las ojeras, negando.
Doña Eufemia, en bata, esa que se ponía para parecer elegante, justo se despertó para escuchar a su nuera hablar mal de sus hijos.
—Cállate —gritó, y se fue a cachetadas guajoloteras sobre ella.
Se me olvidaba que tenía el arma escondida entre el mandil y la falda; la apreté fuerte, cuidando de no disparar.
—Nuestros maridos son revolucionarios —exclamó Nieves, con los ojos rojos, mirando a su compañero de cama.
Le faltaron fuerzas a Doña Eufemia para seguir agarrándose a su nuera la mula; se sobó los brazos en cuanto la soltó. Ahora sí ni las pomadas le servirían para quitarse tremendo dolor.
—¿Revolucionarios? —decía Minerva, levantándose del suelo, llena de tierra y despeinada— ¿ellos? No, Nieves.
En la cara de su marido, ella susurró el nombre de él: — Nabor — con la mano sobre el pecho.
Pudo ver que era la primera vez que le veía el pico caído; lo iba a abofetear, pero se fue contra Minerva.
Todas sabíamos, pero nos hicimos las sonsas.
—¡Mentirosa!, ¡maldita bruja! —le gritaba.
Las manos me temblaban; esa cosa estaba pesada, no sabía usarla. Recordé que era puro instinto.
Elvira, sí se agarró a puro golpe con el puño sobre los brazos de su marido. Gritándole, ante la mirada de los chilpayates de todas. Él la detuvo y de su fuerza ella se dejó caer.
Apunte al cielo,disparé. Sentí un jalón para atrás caí al suelo; el estallido me dejó casi sorda de un oído.
Nieves pegó fuerte grito, dejó de pegarle a Minerva y se hincó. Se quedaron quietos cuando vieron que yo traía el arma.
—¡Corre, vete, Minerva! —le gritaba; se oían zumbidos.
No me quedé aturdida esta vez; me levanté rápido, tiré el arma a un lado. Mi hijo salió corriendo del cuarto; Silverio lo tomó. Su cara roja, apretando a mi hijo con tanta fuerza hacia él. Intenté agarrarlo, pero doña Eufemia se interpuso.
Me iré con Minerva, pensé; al ratito regreso por él, Pablo. Tomé la sábana para taparla y salimos las dos, con las maldiciones de doña Eufemia, que comenzó a sentir síntomas de muerte.
Corría, mientras ella me jalaba de la manga. Se oían los gritos de todos; entre más corría, menos se escuchan. El viento en la cara, el sereno de la madrugada, las calles vacías. Recordé aquel callejón que había a un lado del mercadito. Llevé a Minerva para allá. Nos detuvimos, jadeando. La sábana se desliza por más que lo acomoda. Me quité el chal.
—Póntelo —dije.
Minerva, riéndose.
—Gude, mira qué fichita saliste.
Me reía con ella; solo mi “tata” me decía así, Gude.
—¿A dónde te irás? —pregunté.
No me contesta; mira a los alrededores, como buscando algo, diciendo cosas: que el Norte, que el Sur.
—¿Vámonos tú y yo? —me dijo, volteando a verme.
—Mi hijo, Minerva —contesté.
Su sonrisa se borró. Unos caballos pasaron lento frente a nosotras; la luna, de nuevo testigo.
—Vamos por él —continuó.
Asentí; no quería que Pablo fuera igual que su padre. Minerva miró a los caballos alejarse, poco a poco.
—¿Qué pasó en tu cuarto? —le pregunté.
Sus ojos se nublaron; suspiró y su cabello de la frente se alzaba.
—Le dije a Juventino que me quería ir… que no lo quiero.
¿Cómo? ¿Lo dejaría, así como así?
—Pero es tu casa, es tu marido —traté de decirle; las palabras se atoraron, ya tampoco era mi casa, mi marido…
 —Hay que regresar por Pablo —me dice.
—Hay que regresar por Pablo —me dice.
Minerva miraba al cielo; entre la densa noche, la luna no se veía, oculta por las nubes grises.
—No voy a volver a donde no me quieren… —se decía, como a sí misma.
Los caballos habían regresado; ella se levantó de un salto y agarró a uno, los relinchos del animal. Se calmó entre sus caricias.
—Vamos, súbete —me dijo.
Se montó rápido y me extendió la mano.
Recordé que sabía montar; mi “tata” me había enseñado. El camino fue más corto. La gente empezaba a llenar las calles, el olor a pan recién hecho. El escándalo del día siguiente cuando se enteren.
Hasta que llegamos. Me tiemblan las piernas; apenas y me pude bajar.
Tocamos la puerta; doña Eufemia gritó:
—¡Es muy tarde, es una casa decente!
La puerta rechinó; se asomó con cuidado. En cuanto nos vio, abrió unos ojotes.
—¡Sí, son ustedes, mal vividas! —gritó,
seguido de hablarle a sus hijos para que vinieran por sus mujeres de la mala vida, diciéndoles que con quién sabe se habían metido.
Entramos a la casa; en el patio ya me era ajeno. Mi cuarto, con la luz prendida; mi Pablo.
—Solo vengo por mi hijo —exclamé.
Nadie me detuvo, o eso pensé; eran más las fuerzas que las uñas enterradas de mi suegra sobre mi brazo.
Llegué al que era mi cuarto y Pablo bien dormido; que lo agarro y lo cargo. Silverio alzó la mano; esta vez saqué fuerzas y lo detuve.
Afuera, los gritos de Minerva me daban aliento:
—¡Vámonos, Gude!
En la ventana del cuarto de Elvira, ella está asomada, llorando, su marido detrás de ella le trasquila su cabello.
Salí corriendo, rebotando con Pablo adormilado.
Juventino, con doña Eufemia agarrada de su brazo, en cuanto la vio montada en el caballo, soltó a su madre —la mujer que le había dado la vida— y se echó a correr ante su mujer. No fueron súplicas; le ordenaba regresar a la casa.
—¡MINERVA! —gritó Juventino.
Subí a Pablo al caballo, luego me subí yo; lo abracé muy fuerte y besé su cabello.
Salimos de la casa. El caballo galopaba; los gritos de Juventino se oían a lo lejos.
—¿A dónde vamos? —pregunté.
—A la verdadera revolución —decía—, ya verás, Gude, se levantará este país.
Pablo se despabiló, asombrado de ir sobre el caballo. Se ríe y grita como Minerva lo hace.
La casa de los García se hace más lejana; la silueta de Eufemia y Nieves se hacen más chicas, a la vez, se vuelven una. Miro los montes altos y los árboles. El amanecer se asoma.
La casa no se había ido al carajo cuando Minerva llegó; todo ya estaba del carajo.