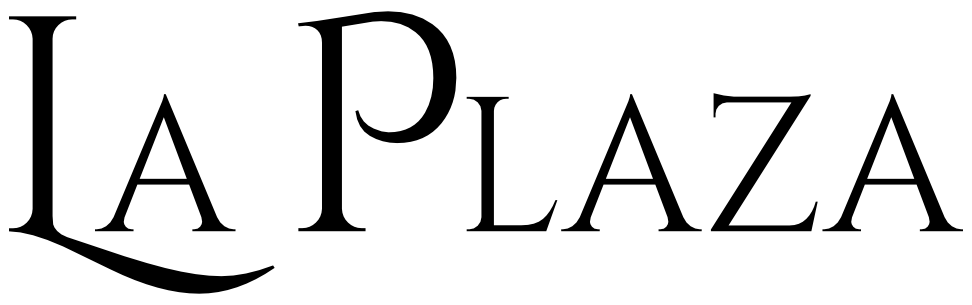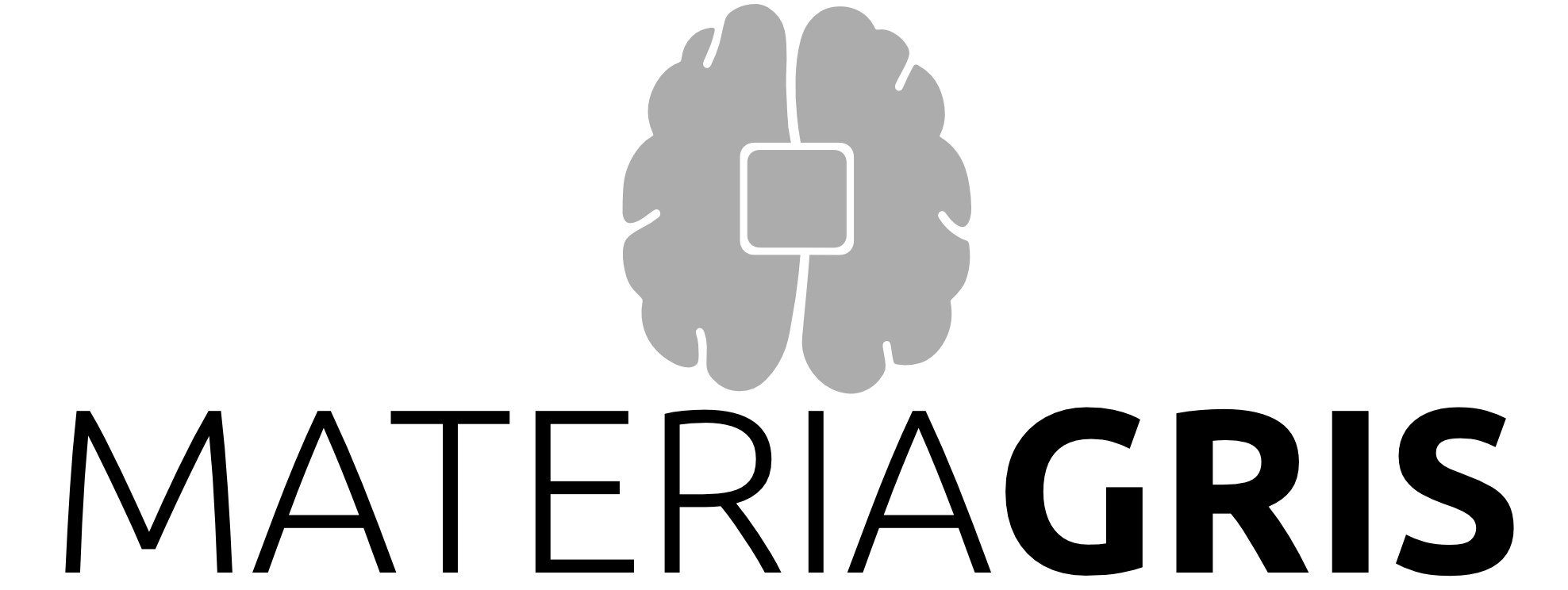La primera calada al cigarrillo resalta la regordeta y blanca cara de orgullo de Carlo. Las tenues luces que ofrece la terraza del “Gran Hotel”, crean un ambiente cálido que contrasta con la iluminación navideña del zócalo. Almudena no simula una sonrisa que se nota en sus grandes ojos: el negocio les ha dejado las primeras buenas ganancias en el año que termina. Su mirada se concentra en la magnífica vista que tienen enfrente: como si el mundo los hubiese esperado y los recibiera con los brazos abiertos. Suspira aliviada. Un escenario perfecto para esas historias que suceden en las grandes urbes.
De tener el mismo vicio, disfrutaría de un buen puro cubano, reflexiona al tiempo que da un sorbo al vino espumoso y llama al mesero con encantador ademán ─como lo ha visto hacer en sus más recientes viajes al extranjero─. Espera paciente la consabida frase de su novio: “Este encendedor que compré en Las Vegas de verdad que no falla. Nunca falla”.
Es en la segunda calada, luego de mirar con detenimiento sus iniciales grabadas, el peso firme y la frialdad metálica del encendedor convencional, que emite su veredicto: “… Nada de electrónicos, este encendedor no falla, escucha la chispa, Almu. ¡A la primera!, ¡qué buena compra!, neta”. Las desgastadas palabras de Carlo no le fastidian, ella también está feliz. Lo mira con complacida sorna.
Los sigue con mirada astuta un hombre delgado, que parece afrontar el frío de la noche con una oscura boina encalada y levantado el cuello del abrigo, a pesar de las estufas del lugar. Las escandalosas risas de la pareja los convierte en el centro del lujoso restaurante, pero son las palabras de Carlo lo que encienden los vivaces ojillos de comadreja del peculiar personaje, cuyas manos lucen enfundadas en unos desgastados guantes de piel negra.
El solícito mesero vierte las últimas gotas de la botella en la copa de Almudena para, enseguida, con una reverencial expresión, mostrar una nueva a Carlo: “cortesía del señor Del Real”. Luego de agradecer, copa en mano, aterrizan en una conclusión: “Somos unos chinguetas”. Brindan con alegría desbordante, los ojos de él se antojan ahora más grandes, brillantes e interesantes, incluso. Almudena ríe nuevamente de sus ocurrencias y, de inmediato, se la comparte. Llaman al mesero y con su ensayada voz de hombre de mundo, Carlo le da indicaciones para invitar a su benefactor a la mesa.
Una vez hechas las presentaciones, su juventud crece en la idea de que la suerte está con ellos: ya imagina una cena gratis. Sin despojarse de su atuendo, los ojillos de comadreja parecen más vivaces ante la juvenil presencia de ese par. El mesero, atento, no deja de escanciar las copas; con avidez; intuye una buena propina. El señor Del Real es un cliente distinguido y el capitán envía, como cortesía de la casa, una pequeña tabla de quesos y aceitunas. Agradece con discreta deferencia y la acerca a sus nuevos amigos. No le pasa desapercibida la mirada de satisfacción de la pareja, adivina cómo, maquinalmente, se frotan las manos. En su sereno rostro, como si fuese un experimentado jugador de poker, no trasluce su certeza: ahora las estrechan debajo de la mesa.
Sus ojillos se animan, y sin probar el vino o los quesos, limpia su boca y se adelanta a Carlo, quien se acerca la carta para la cena. Con el cuerpo inclinado hacia él, la retira y le pregunta si están celebrando su aniversario. Separan sus manos, Carlo nervioso niega con la cabeza y ella lo observa con resentimiento. Mira alrededor, como buscando una respuesta que no ofenda a Almudena, ¿puede confiarle a un desconocido su buena fortuna en los negocios? La mano de Carlo encuentra refugio en el firme peso del encendedor, su frío lo serena. Almudena, ofendida, prefiere distraerse con los quesos.
El señor Del Real rechaza el cigarrillo que le ofrece su anfitrión y, sin quitarle su mirada ladina, añade: “¡Lindo encendedor!, de buena calidad, se nota a leguas”. Como si ese hubiese sido su pie, reacciona de inmediato: “lo importante es que no falla, ¡nunca falla! Es increíble. ¿Verdad Almu?” Ella, hace una mueca de fastidio. Con mayor confianza, se acomoda la boina y las solapas del abrigo. “No quisiera ser imprudente, pero eso no es posible amigo mío… no existe nada seguro en el mundo más que la incertidumbre”.
El restaurante sigue activo, se desocupan y ocupan los espacios, el chocar de copas, las charlas animadas de algunas mesas: una clásica noche de finales de año. Ni el ruido de la loza, ni las sillas que van y regresan a su lugar, ni las botellas que han abierto evitan la concentración de Almudena sobre la charla que se desarrolla en la mesa. Hay algo extraño en aquel hombre de afilado rostro y de un cuerpo que, de tan encorvado, pareciera que algo oculta. Le viene una especie de claridad: como si durante años lo hubiesen sometido a palos; pero se mantiene con una inexplicable y absurda energía, propia de un zombi o de un enajenado. “¡Un boxeador, de esos aferrados como perros!”, concluye, y ríe por su ocurrencia.
Carlo, sin prestar atención a la risita de Almudena, mira con recelo al tipo que les invitó la botella y los quesos, pero que no da señas de ir más allá en la cuenta. Dueño de la situación y para acabar con la alharaca del viejito, coloca el encendedor frente a ese rostro de ratón gigante: “¡Mire, le mostraré!” Pero antes de que lo accione, siente que una garra de tres extremidades le sujeta la mano, yergue el cuello por encima del apretón y Carlo se sorprende de su estatura. “Le apuesto, amigo mío, que este fino encendedor suyo…” hace una pausa que se antoja dramática y ensayada, pero que Carlo, distraído por el tono burlón y las duras aristas del metal en su palma, no distingue. “…es falible. Jamás podría encender en diez ocasiones seguidas. Imposible”.
Con la necedad propia de un campeón en ciernes, Carlo se infla como pez globo e intenta debatir la afrenta a su preciado trofeo. El hombre ─comadreja─, todavía con la mano sujetándolo como ave de rapiña, lo controla y continua: “Le apuesto mi auto…” distingue una brizna de duda en el rostro del joven y remata: “No se engañe, no pretendo tomarlo por un tonto, tengo aquí…”, señalando su maletín negro, “…los papeles que comprueban su valor: medio millón de dólares…” Como si escuchara la alarma sísmica, Almudena se incorpora y le indica la salida a su novio. Carlo, afloja su mano, en señal de que lo suelte. Con un tranquilo ademán de cabeza le pide a Almudena que tome asiento y se tranquilice. Vuelve a ser dueño de la situación.
Superados los efectos del vino, Carlo le explica que las cosas se han salido de control, que no tiene dinero suficiente: ¡Ni en diez años podría juntar esa suma! El señor Del Real se acomoda en el asiento y con tranquilidad le pregunta si no le gustaría tener esa cifra en solo diez minutos. “El encendedor es infalible, ¿o me equivoco? Si logra encenderlo diez veces seguidas el auto es suyo”. Sereno, pero dedicándole su más retadora mirada, vacía su copa de un trago. “Pero si falla…”, interviene Almudena, preocupada. “Si falla, querido amigo…”, y sus palabras salen de su boca como si estuviese disfrutando un delicioso manjar, “…si falla, lo único que perdería sería el dedo meñique de su mano izquierda… una cosa inútil si se mira con seriedad”.
Ambos, Almudena y Carlo, intercambian miradas de horror. Nuevamente ella se levanta y sin más se dirige a la puerta, pero regresa al observar que el novio permanece sentado, hipnotizado con la propuesta y los papeles que quisiera comerse. El mesero espera con una mueca de desagrado: hace media hora que dejaron de pedir y la jugosa propina casi se esfuma. Carlo lo enfrenta directamente, acaricia el frío metal de su prisma y solo de reojo su pequeño dedo, que se esconde involuntariamente. Aclara su garganta y repite las palabras del vejete: “Su auto contra mi dedo pequeño: Diez años de duro trabajo en diez minutos. Diez intentos de mi campeón. ¿Qué puede fallar?” No es mal negocio, calcula. “Diez encendidas seguidas”, aclara su oponente. “Aquí tengo todo lo que necesitamos… el hacha, incluso”. Almudena no puede reprimir un grito, al tiempo que sacude a Carlo para despertarlo de esa pesadilla: “¿No te das cuenta de que está loco?” “Claro que está loco, Almu, este campeón nunca falla y la factura dice: medio millón de dólares…”
Una vez en la habitación que el señor Del Real ha solicitado en el hotel, extrae del maletín una tabla, la afianza con determinación a la mesa y Carlo coloca su flácida y sudorosa mano, con el dedo entre dos clavos dispuestos previamente. Almudena, sin quitar la mirada del maletín, ruega con menos entusiasmo para que entre en razón, pero él está resuelto. La ambición es el verdadero motor del mundo. Con la izquierda en la tabla y el encendedor en la derecha, el viejo es sordo a los lamentos de la joven, se concentra en el pequeñín y en el hacha que sostiene firme y fríamente con ambas garras. El joven tiembla, suda, pero intenta concentrarse. Respira con calma, no puede errar. ¡Mi encendedor nunca falla!, repite como mantra.
Tarda, pero se recupera y, con firme mirada, calla a Almudena; ella lo entiende. Sin mediar más, se prepara para accionar el encendedor; el señor Del Real levanta el hacha, agranda los ojillos y muestra los dientes de ratón gigante. Está listo. Almudena, con la mano en la boca, cierra los ojos y Carlo contiene la respiración y… ¡Encendió! “¿Ya lo ven?, se los dije, no falla”, confirma entusiasmado, pero con la angustia brotándole por los poros de su regordeta cara. “Quedan nueve… ¿podría darse prisa?”, interviene el señor comadreja. Sin quitarle la vista, Carlo vuelve a accionar y éste responde sin problema.
Antes de accionar el tercer intento, Almudena lo detiene: “Concéntrate, amor…” Se acomoda, pero el dedo atrapado en esa especie de trampa diabólica, lo distrae. “Le repito que deben ser seguidas, de lo contrario habrá que iniciar…” Lo calla y de inmediato, con la seguridad que ahora lo invade, acciona el mecanismo, cuenta: “Una. Dos Tres. Cuatro. Cinco…”, se detiene un instante, el sudor no le permite continuar, lo sujeta con renovada firmeza: “Seis…” Se escucha un alboroto que proviene del pasillo de fuera.
“Vamos, no se detenga, carajo”. Almudena lo insta a que siga. “Siete…” Los ruidos son cada vez más fuertes, aporrean la entrada de la habitación: ¡Abran!, ¡la policía! “No se detenga, de lo contrario…”, “Ocho…” Logran abrir la puerta. “…Nueve…” Entra un grupo de uniformados, azuzados por una mujer robusta, de cabello cano, cubierta de pies a cabeza con un largo abrigo color rata. “No se detenga, no se detenga…” Demasiado tarde… lo sujetan entre dos policías y un tercero lo despoja del arma. La mujer explica que él no es dueño de nada, que ya todo se lo ha ganado ella.
Le pide a Almudena que entregue el maletín que tiene escondido detrás. Titubea, pero no hay más, el auto está perdido… Carlo se derrumba sobre un sillón. La joven toma el maletín y lo abraza antes de estirar la mano para entregarlo a la señora, que, con sonrisa de satisfacción y ojos de burla, lo recibe como si le hubiesen entregado a un bebé extraviado. Almudena queda petrificada: con satisfacción, ella no lleva guantes y enseña, a modo de trofeo, una mano chimuela: que con dos dedos recibe el maletín.
Carlo se zafa la trampa con rabia. Necesita un cigarrillo: pero es inútil, el encendedor falla. Lo observa y, sin miramientos, lo arroja al bote de basura.