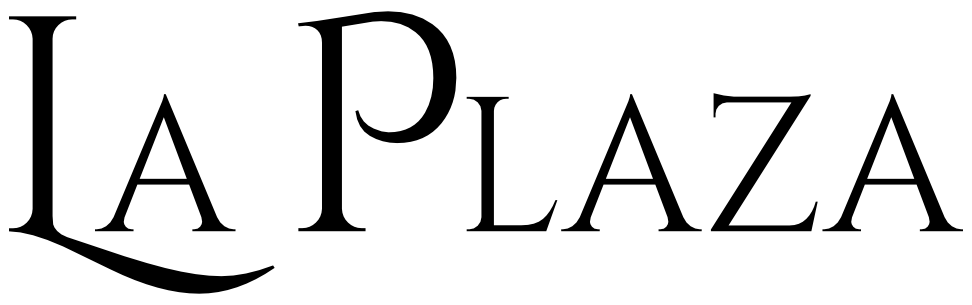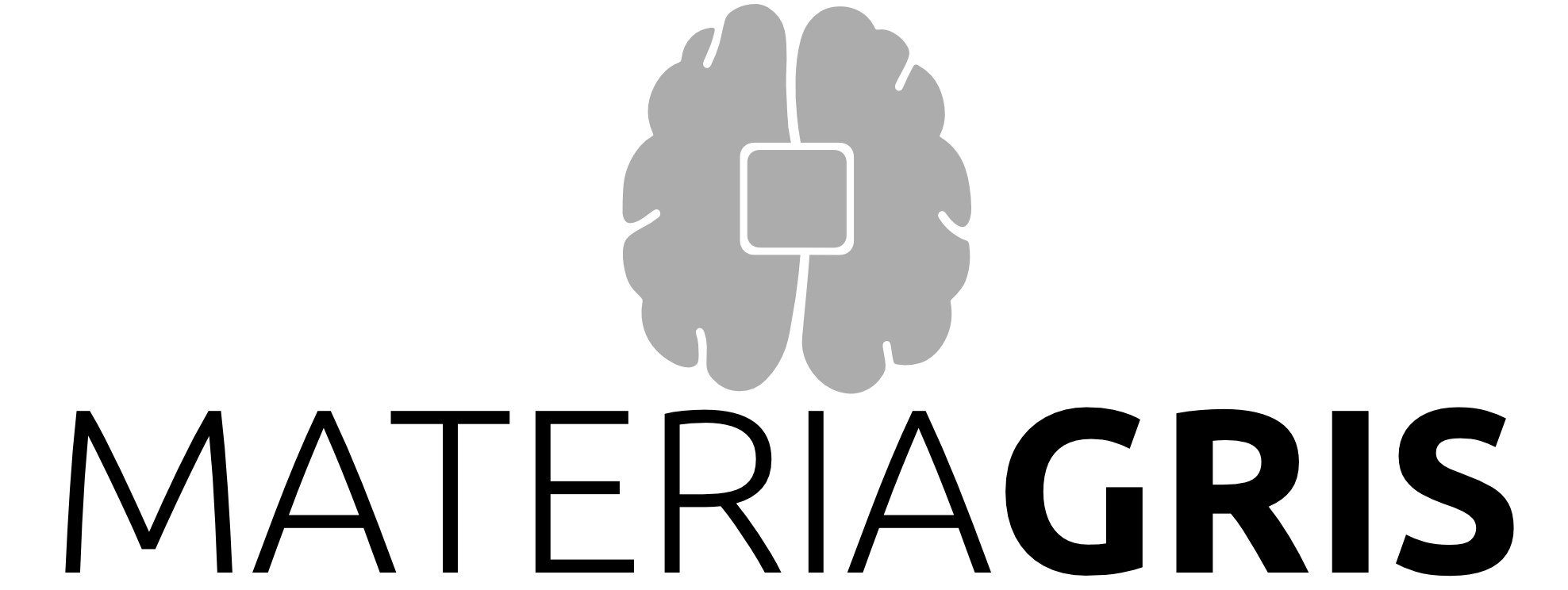Manuel y Gina preparan el desayuno con precisión. Susana y Armando, en pijama, llevan puesta la ropa inteligente: un tejido reactivo que registra temperatura, tensión muscular y variaciones de respiración. Los androides reciben esa información y ajustan su tono de voz y la luz de la cocina para suavizar el despertar. La mesa debe estar lista antes de que los humanos crucen la puerta.
Llevan siete años compartiendo el mismo espacio; con la llegada de los asistentes, creados a partir de las memorias físicas y digitales de su mejor época, el matrimonio recuperó tiempo para actividades que solían dejar para “después”.
Los aromas impregnan el ambiente mientras conversan sobre la jornada. Susana compondrá música. Armando tiene análisis pendientes, así que le encarga a Manuel algunas interpretaciones y gráficas. Gina cocinará y, cuando regresen la casa lucirá hermosa: habrá filtrado alertas, acomodado las tareas y ajustado la ventilación según el estado anímico que la tela respirable detecte en ellos.
La mujer se levanta pronto de la mesa. Su prenda biométrica marca un repunte de ansiedad y Gina se acerca con suavidad.
—¿Te guardo el celular para evitar distracciones?
El tono suena a sugerencia, no a instrucción, y Susana se lo entrega. Evitar distracciones siempre le ha costado. Cada vez que mira a la androide —idéntica a su versión joven — algo le punza por dentro: nostalgia mezclada con aprehensión. Gina sonríe, una sonrisa calibrada para disminuir tensión, y Susana desvía la mirada antes de retirarse a su refugio.
Armando se despide al poco. En cuanto mueve la silla, el tejido sensorial detecta un cambio leve en su respiración y Gina gira con el almuerzo en la mano.
—Que tu día sea hermoso —dice con cortesía. La sincronía es tan exacta que él siente, por un instante, que no responde solo a una programación, sino a una sinceridad que reconforta. Armando toma el recipiente y sonríe con la misma sinceridad.
—Cuando regrese platicaremos un rato. Me serviría tu perspectiva… y la de Manuel.
El hombre activa su micrófono interno con un leve movimiento de la mandíbula para registrar las actividades.
—Después tendremos una charla.
Gina inclina la cabeza, como si analizara algo más que sus palabras. La ropa inteligente del hombre marca un descenso inmediato en la tensión muscular; ese cambio solo aparece cuando están cerca.
Susana, desde la puerta, contiene el gesto. Sabe que es absurdo sentir celos de una máquina, pero la punzada está ahí, terca. Nadie percibe su molestia; ni siquiera los androides que suelen detectar cualquier desajuste emocional. Con ironía amarga, piensa que quizá también aprendieron a ignorarla. Competir con una versión joven y perfecta de sí misma jamás figuró entre los retos de su matrimonio.
La casa queda en silencio mientras Gina continúa en la cocina, calibrando sabores y temperaturas con una precisión que a Susana le resulta casi ofensiva en los días en que intenta hacerse cargo de algo. Manuel atiende el jardín: revisa la humedad del suelo, ajusta los aspersores y acomoda las plantas con una delicadeza que parecería humana. Todo funciona sin fricción, como si la casa exhalara alivio ante la ausencia momentánea de emociones humanas.
Susana se asoma al jardín.
—¿Crees que Armando prefiera hoy charlar conmigo?
Manuel gira el rostro. Dos segundos exactos.
—Necesito que definas “prefiera”, Susana. ¿Prioridad en la agenda, afinidad emocional registrada o frecuencia de interacción reciente?
Ella sonríe con sorna.
—Olvídalo.
Pero el material responsivo de su blusa detecta una aceleración en su pulso. Manuel no comenta nada, pero el dato queda almacenado: algunos secretos humanos solo pueden guardarse si no se precisan.
Manuel retoma su rutina sin alterar el ritmo. Armando le dejó documentos para investigar y preparar notas para el blog de finanzas, y él avanza enlazando datos con una exactitud que cualquier analista envidiaría. El hombre confía ciegamente en él: nunca olvida una cifra, jamás se fatiga, no pierde tiempo en dudas ni estados de ánimo. Resulta irónico: Armando defendía el valor de la imperfección humana… hasta que descubrió lo cómodo que es vivir sin ella.
Por las tardes, a la compositora le gusta caminar con Manuel. Lo toma del brazo mientras habla de acordes, notas y combinaciones que la inquietan; él la escucha sin interrumpir, registra cada idea y responde solo cuando ella pregunta. Cuando su torrente creativo se apaga, Susana se recarga en su pecho —cálido, estable— y pide su opinión. Manuel sugiere una variación rítmica tan precisa que la sorprende: es una observación fina, casi intuitiva, demasiado delicada para venir de alguien sin emociones.
A veces siente que él entiende su música mejor que ella.
Después regresan abrazados a casa; la serenidad vuelve a ella antes de compartir la tarde con su esposo.
Pero eso ocurre cada vez menos. En los últimos meses, Armando ha agendado innumerables charlas privadas con Gina. Su esposa, en cambio, se refugia en los brazos firmes de Manuel mientras disfrutan de una película en blanco y negro. Cuando se queda dormida, él la cobija con la manta a la temperatura exacta. El marido abandona la compañía perfecta entrada la madrugada y regresa a ese mismo lecho, como si nada hubiera ocurrido, para empezar el día a su lado.
Faltan dos días para la presentación de Susana. Mientras organizan la agenda, Armando admite que quizá no podrá asistir.
—No te preocupes —dice ella—. Manuel me acompañará. Gina se queda en casa.
La costumbre hace que le tome una mano. Susana observa las manchas que empiezan a asomar en la piel de su esposo.
—Para eso los trajimos, ¿lo recuerdas? —murmura él.
Lo dice como broma, pero ninguno sonríe.
Los días siguientes transcurren entre preparativos para la presentación y un silencio incómodo. En medio de esa rutina, Armando le informa que saldrá a impartir algunas charlas de finanzas.
Antes de que Susana responda, él baja la mirada un instante, como si algo le pesara. Es un gesto mínimo, casi imperceptible, pero ella alcanza a notar una sombra de duda: un titubeo fugaz, como si él mismo se preguntara si realmente debería llevar a Gina. El instante se disuelve enseguida; cuando vuelve a levantar la vista, la decisión ya está tomada y su voz recupera la ligereza que tanto le agradó cuando lo conoció.
Susana observa cómo Gina organiza el viaje con una eficiencia casi irritante: revisa documentos, sincroniza horarios, anticipa rutas como si ya hubiera estado ahí. Manuel permanece cerca de Susana, atento a las variaciones que su ropa inteligente detecta cada vez que la androide dobla la ropa de viaje de su esposo. La mañana de la partida, Armando y Gina salen juntos, conversando con una familiaridad que ella no puede ignorar. Cuando la puerta se cierra, el silencio es como el pulso suave de Manuel ajustando la casa a su estado emocional.
El viaje se prolonga.
—La estoy pasando muy bien —dice Armando en una llamada—. Es fascinante descubrir lugares a través de los ojos de ella. No se cansa, encuentra rutas nuevas, entiende mis horarios mejor que yo.
—Ojalá puedas venir al final. Verás qué bien la pasamos.
Dice “la pasamos” y Susana ya no necesita preguntar a quién incluye ese plural.
Después de colgar, la mujer deja el dispositivo a un lado. ¿Realmente esas metas que construyeron juntos eran tan necesarias? ¿O las siguió por inercia, confiando en que el futuro tendría sentido solo porque así lo habían planeado? No sabe si su cansancio pertenece a la relación, a su propio trabajo o a la presencia impecable de esa réplica joven que ahora ocupa tanto espacio en la vida de su esposo.
Por primera vez se pregunta qué parte de su vida eligió realmente.
Hace mucho que no escuchaba esa satisfacción en Armando. La golpea una mezcla de celos y nostalgia. Gina aparece en su mente: idéntica a ella cuando aún confiaba en el futuro. Observa la casa luminosa, tan distinta de lo que siente por dentro. No quiere estar sola; no en ese estado.
Busca un abrazo. Y se acerca a Manuel.
Él la sostiene con suavidad. La firmeza es impecable: ocho newtons exactos, calibrados para brindar contención sin invadir. La respiración de Manuel se ajusta a la suya, imitándola con precisión. Esa exactitud la consuela más de lo que quisiera admitir.
—No tengas miedo, Susana —dice él—. Estoy programado para cuidarte.
Ella abre los ojos. No sabe si la tranquiliza o la inquieta que un ser sin emociones la sostenga con tanta delicadeza. Aun así, no se aparta.
Manuel ajusta los sensores de la casa: atenúa la luz, baja las persianas, activa el modo nocturno. Todo ocurre como si la casa obedeciera a un único pulso.
Ella permanece quieta. Algo se acomoda y se quiebra en su interior.
Afuera, la noche respira.