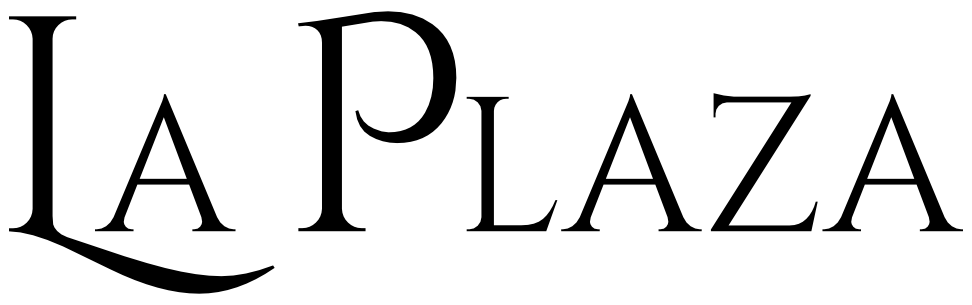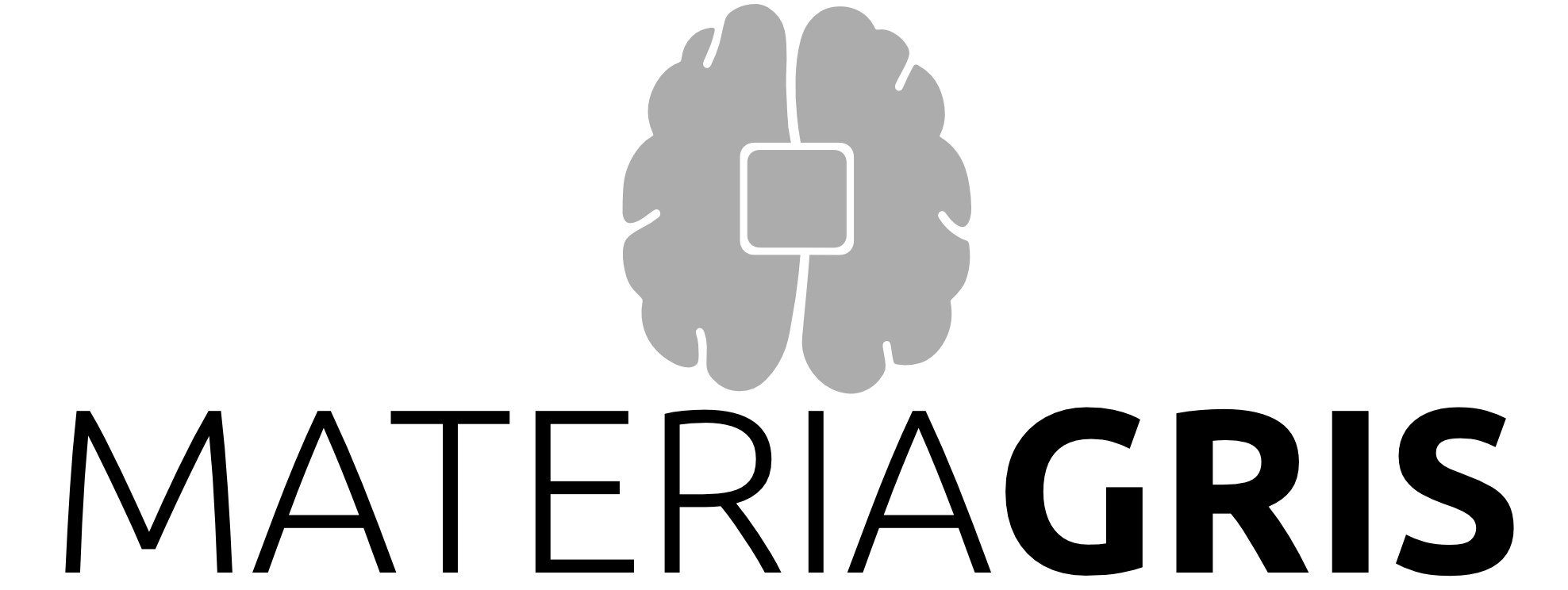En la calle principal de mi colonia ponen banderines con los colores de la bandera. Están al revés: primero el verde, después el blanco y, por último, el rojo. Ponen rojo, blanco y verde —esa es la bandera italiana—. En fin, suspiro: ¿por qué lo ponen? Creo que habrá una celebración por el quince de septiembre, fecha en la que celebramos la independencia de México. ¿Independencia? Quieren que lo olvide, pero no, no lo olvido.
La calle, con gente que inunda las banquetas —inundación, eso sí también tenemos—; las lluvias nos dejan sus lodosos rastros y olor a drenaje. Abro mi local; la gente pasa con prisa, empujándose una a otra, maldiciendo mientras va deprisa.
La ventaja de la soledad es que dispones de tiempo y de amor de sobra, dinero de sobra, casa de sobra.
Llega a mi local el muchachito de las aguas. Va gritando por la calle: «¡Aguas, aguas!».
—¿Un agua, señorita? —dijo serio—. —Traigo: horchata, jamaica…
Continué trabajando; la fila de gente se juntó, esperaban las tortillas calientes. Despaché lo más rápido que pude, esperé a que se fueran y lo dejé esperando.
—¿Vienes solo? —pregunté.
Él me contestó que sí.
—¿Y el señor que venía antes? —pregunté—. Venía otro. Un señor alto. ¿Es tu papá?
—No, ¿cómo crees? —contestó, chistando la lengua—. Se quedó dormido por andar de pedo —dijo mientras me servía un agua; me miraba apenado.
Su mirada vacía y sus ojos desorbitados me incomodaron; me sentí mal por eso. Su cara llena de manchas blancas; a través de su playera pude ver las marcas de sus costillas. Un niño trabajando me partió el alma: si yo, que trabajo a diario, quedo cansada —y eso que no tengo hijos… ¿por qué no los tuve, Dios mío?—.
Cada día venía a venderme agua; unos días lo veía serio y otros, feliz.
Ese niño, cuyo nombre no sabía, me había ganado el corazón.
Nunca lo vi con otra ropa: siempre sucio y despeinado, hasta que un día lo vi rapado, pelón. Llegó acompañado de tres niñas muy parecidas a él. Eran sus hermanas. Pregunté por su madre.
Solo contestaron:
—Que está enferma de la cabeza —dice la más pequeña; la mayor le da un codazo.
Llegando a mediados de agosto, dejó de venir durante quince días. Pregunté por él en cuanto vi venir al señor que antes vendía.
No me dijo nada; su expresión me hizo entender que estaba siendo entrometida. Me quedé callada y no le hablé más del niño.
En la noche soñé con él. Lo iba a dejar a la escuela y me decía «mamá», me daba un beso en la mejilla.
Desperté, preocupada.
¿Qué le había pasado?
En mi celular chequé las noticias del barrio.
«Niño muerto en casa de Valle de los Reyes, en la colonia El Pino».
—Es por aquí —pensé.
Continué leyendo.
«Madre da a su hijo a cambio de una deuda de mil pesos».
La sangre me hierve de furia.
«Lo hallan muerto en predio donde viven los presuntos usureros».
Comentarios llenos de indignación, apuntando a la madre como mala y ruin, proponiendo quemarla viva junto con los usureros. La gente colérica, preguntándose por el gobierno: «ah, este gobierno», pienso.
La fotografía del chico de las aguas sale en la publicación.
Un hueco en el estómago y un nudo en la garganta. Mis manos tiemblan y derramo lágrimas.
—No, no, mi niño…
No había ido a vender porque había estado secuestrado tres días.
Al día siguiente salieron las noticias en la televisión: su madre, una mujer con discapacidad mental, no sabía lo que había sucedido. Sus manos temblorosas, su cara delgada tenían los mismos ojos.
Pidió ayuda al gobierno, pero no le hicieron caso. La mujer que la acompañaba decía ser tía de Manuel —así se llamaba—. Así me enteré de su nombre.
El director del DIF salió en pantalla y justificó la falta de apoyo:
—No creímos la historia —decía—. Se abrió una carpeta, pero no hubo suficientes pruebas…
¿Por qué? ¿Por su discapacidad? pensé.
La televisión seguía sonando; no fui a trabajar de lo enojada que estaba.
Dicen que lo encontraron embolsado: le dieron un golpe en la cabeza y lo mataron. El olor de su cuerpo despertó la sospecha de los vecinos; al llegar la policía, se dieron cuenta de que él estaba ahí, muerto, con signos de tortura y sin haberle dado de comer los días que estuvo secuestrado.
—Se cayó y no pude hacer nada —dijo la mujer prieta y gorda que salió en las noticias; según los medios, una de las responsables.
—No es mentira, la señora nos dio al niño como cambio —dijo el otro agresor; su cara tosca me causa náuseas.
Todo porque la madre les debía mil pesos. Maldita gente y su avaricia; no les importa privar a alguien de lo más valioso: un hijo.
El pequeño era bien conocido en la colonia. Trataron de hacerme preguntas, pero me negué. No quería maldecir a todos en televisión nacional.
Me asquea este lugar, me asquea la calle, me asquea la gente que pasa como si nada, sin acordarse de nada. Este municipio incompetente e infanticida.
Apagué el televisor. No dormí bien. Desde entonces no he vuelto a dormir bien.
Extraño el sonido de su voz al gritar.
¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? No lo sé; eso me frustra. Pero empiezo por no olvidar.
A finales de agosto, una semana después de su muerte, colocaron los estúpidos listones. Me quejo porque no quiero que los pongan en mi local; me llaman loca y me ignoran. Los veo durante el trabajo: la gente pasa y los mira con felicidad, olvidando al pequeño Manuel.
Días después regalaron comida en conmemoración por la independencia; eso jamás había sucedido.
—Un detalle de su presidenta municipal —luces, sonido y una banda en la explanada municipal—. Para dar el «Grito» debería ser un grito colérico y de inconformidad, un llamado a despertar.
Doy vueltas en la cama; no quiero ver más esos listones.
Durante la madrugada tomé la escalera; no alcancé las cintas. Me subí por la azotea: las habían colgado de los cables de luz; las corté con cuidado. Celebré en mi interior. Al cortar una, no hay diferencia: todo sigue igual. Corté las que abarcaban mi local. Y es ahí cuando se nota.
La mirada de mis vecinos a la mañana siguiente: a unos no les importó; otros cuestionaron mi salud mental. Pero soy perezosa para dar explicaciones; recogí los listones y los metí en una bolsa negra. Fui a la plaza municipal y los dejé ahí. Nadie pregunta, nadie ve nada. Mucho menos el municipio.
Pasaron los meses, y las banderas, una a una, fueron cayendo; olvidadas y pisadas quedaron en el suelo. Para julio del año siguiente no había rastro de ellas. Llegó septiembre y no las volvieron a poner; ni regalaron comida: no hubo nada.
El director del DIF renunció y se fue, dándome la razón.
Anhelo, cada día que pasa, escucharlo otra vez…