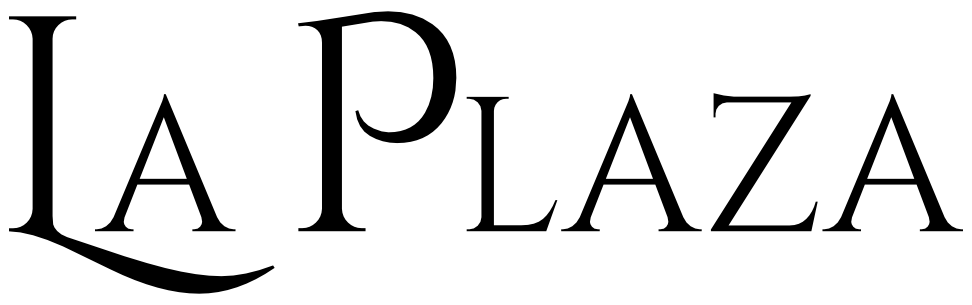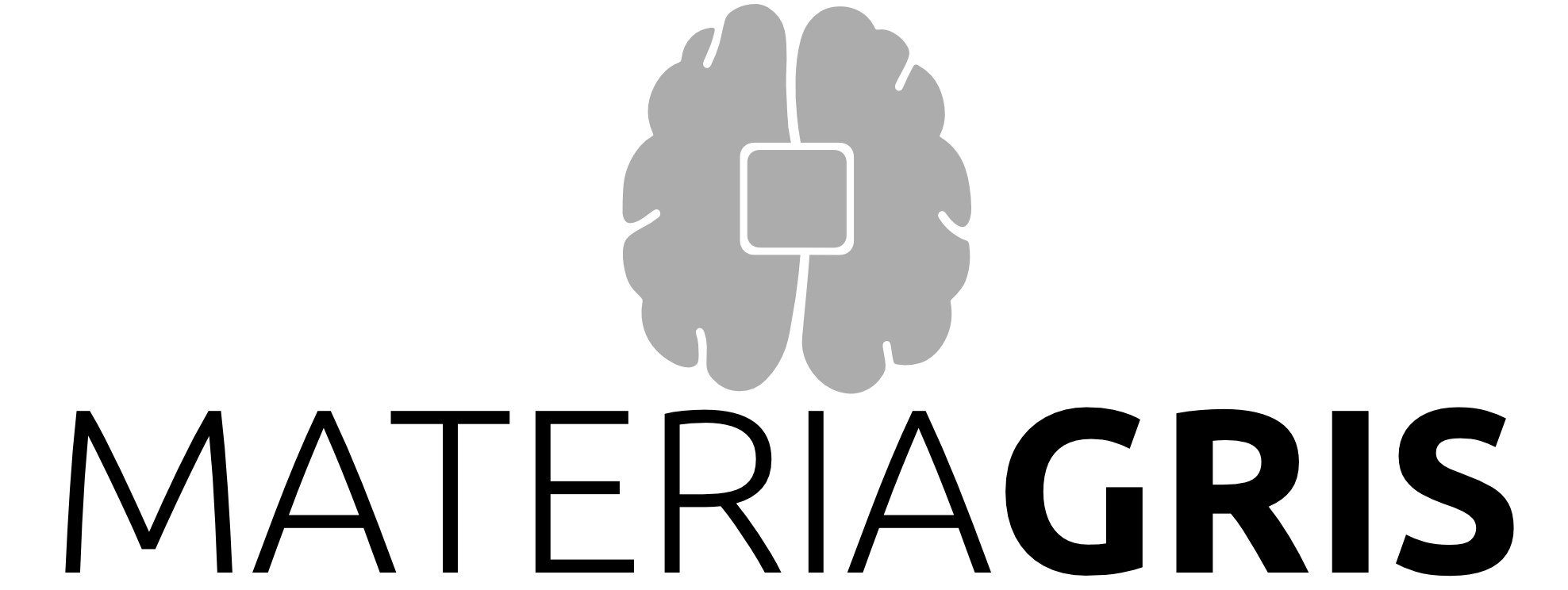Autora: Lucha Bañuelos del Río.
Hubo una época que tenía sueños en los que participaba en celebraciones, desconocidas para mí, las ubico en la época prehispánicas, y más de una vez, me despertaron sonidos que procedían del patio de la casa donde vivía. Escuchaba danzas, sonido de tambores… y de caracol. Y recuerdo que durante esa época, me aficioné a la cultura azteca. Además tenía demasiada información que no sé de dónde sacaba, incluso pronunciaba palabras en náhuatl. Al principio veía en sueños la gran Tenochtitlán, -según dijo mi amiga Tati- me parecía hermosa, con los volcanes, el lago, las pirámides con sus escalinatas y pintadas de blanco con diferentes matices de color ocre, azul y rojo. Sobresalía el templo mayor con una amplia plaza donde se congregaban multitudes para realizar rituales.
También me embelesaba los jardines espectaculares llenos de flores y plantas, para mí, exóticas de las que fluían olores y fragancias relajantes. Había fuentes de aguas cristalinas que brotaban a cada paso, y aves de diversas especies. Más que sueños parecían visiones. Hasta convivía con los habitantes de todas las castas. Sacerdotes y guerreros portaban los más espectaculares atuendos hechos de caracoles, pedrería y plumas de colores brillantes con un porte señorial que imponía. Hubiera pensado que era el paraíso de no ser por los macehuales que llevaban vidas miserables, y habitaban en chozas diminutas en lugares insalubres, sus vidas de servidumbre eran duras, y sus vestiduras de ixtle laceraban sus cuerpos. Sea como fuere yo tenía esas visiones oníricas.
Todo empezó cuando Tati llegó a pedirme que aceptara “la visita” del espíritu del gran tlatoani, al pobre hasta le habían quemado los pies los malvados españoles. Bueno, acepté. Volvió con un almanaque de una pintura de Helgueras, un ramo de rosas y un vaso con aceite y un pabilo. Y lo colocó en mi biblioteca con tal devoción que ni me atreví a protestar. A partir de ahí venía cada ocho días con las rosas, y a surtir de aceite al solium, como le decía a la lamparita. Se hincaba y leía textos en náhuatl, trajo amigos y hasta hacían danzas.
Después de un tiempo, decidí, por seguridad apagar la mecha de luz; porque me parecía que era peligroso y se podía generar un incendio; cuando se dio cuenta que no estaba cambiando de color, -pues no se quemaba el aceite- dijo que era sorprendente y buscó a mí parecer una explicación enigmática. Le aclaré la situación. También le dije que sería mejor que se llevara a “la visita” y le entregué su almanaque, sus rosas y su lámpara.
Al poco tiempo empezaron a suscitarse cosas extrañas: como que la casa empezó hacerse sombría, y además cambió la temperatura al punto que hasta en verano tenía que abrigarme. También recuerdo que los hermosos sueños se tornaron en pesadillas angustiantes. A menudo me encontraba en medio de combates en los que mi vida estaba en peligro, y la libraba al abrir los ojos o gritar, justo cuando me iban a liquidar. O bien, me perseguían y de igual forma, despertaba a tiempo. Incluso varias veces estuve atada a una piedra en la que al me iban a sacrificar; afortunadamente, abría los ojos cuando me iban a sacar el corazón, personajes malolientes cubiertos con pieles de animales y caras de fieras a veces con la mano, otras veces con un cuchillo de obsidiana. El asunto empeoró; en cuanto me dormía entraba en cuevas en las que soplaba el viento y hacía ruidos espeluznantes y a mi lado pasaban rápido algo así como espectros cubiertos con sábanas deshilachadas, cuando salía entraba a valles de sombra de los que me resultaba muy penoso salir. Tati dijo que era el micantecutli.
Extrañamente, empecé a tener cambios en el estado de ánimo, cuan presto estaba alegre, repentinamente enojada, o con miedo. Pero al llegar a casa sentía que me echaban, estaba incómoda, ya no tenía paz ni sosiego. En la biblioteca no podía concentrarme, y cuando iba al jardín de plano sentía que me sacaban en vilo, en la sala tenía miedo y sentía presencias. Así que decidí cambiarme de domicilio.
Un día antes de la mudanza, hablé con mi amiga, la conminé a sacar a esa visita tan mal agradecida y encajosa. Esa noche vino con un costal de piedra; los echaríamos a como diera lugar: toda la noche hasta el amanecer nos la pasamos tirando pedradas, ella tiraba una piedra, y, a continuación yo otra en la misma dirección; así hasta el amanecer. En la mañana llegó con un sacerdote para entronizar la casa. Yo ya tenía preparada la mudanza.
La nueva inquilina, una conocida, -por cierto, muy parecida a mí- me habló y me dijo que desde que había llegado a la casa tenía pesadillas y fuertes dolores de cabeza; como si la hubieran apedreado. Un tiempo después, supe que murió repentinamente por un aneurisma. La casa no ha sido habitada por décadas.